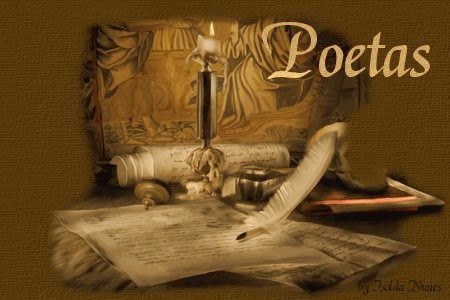ÍNDICE PRINCIPAL
Pregón: Una sola vez, un diminuto charco de luz…
Nuestros maestros: Aforismos.
Filosofía, inscripción de la eternidad en la vida. Eugenio d´Ors.
Nuestra escuela de vanguardia: De la superstición pedagógica a la secta pedagógica. Teódulo.
La escuela lo es si sabe usar el látigo de
luz de las raíces. Ramiro.
Para salvar la
educación: Profesores y alumnos
creadores. Ramiro.
Meta de nuestra escuela, la sabiduría: Defenderse
de la escuela no es de sabios (X). Ramiro
Alta política con
estilo: Política del trabajo. Ramiro.
Poetas: A zaga de tu huella. J.A. de Lózar.
Soneto desde el
sentimiento: Brindis en Sevilla. Ángel H.
Traigamos a los clásicos. Generación
del 98. CUR.
Buzón teológico: Creo en el Espíritu Santo. E. Malvido.
Educación física: La gimnasia
moderna. Los inspiradores (V). F. Sáez.
Leímos, oímos, vimos…: Castillo interior. León Felipe.
El rincón de Apuleyo: Ritornelo del corazón.
Cartel del EP 2015
CONQUE SE DÉ UNA
SOLA VEZ…
UN
DIMINUTO CHARCO DE LUZ
En la briosa primera parte de la Vida de Don Quijote y Sancho de don
Miguel de Unamuno, dedicada al sepulcro de don Quijote (que harían bien
nuestros bachilleres en saberse de memoria y recitarla opportune et importune) se lee lo que no es creíble, pero que
resulta del todo sólido y tremendamente cierto: “¡Poneos en marcha! ¿que adónde vais? La estrella os lo dirá: ¡al
sepulcro! ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? ¡Luchar!
Luchar, y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tropezáis con una que miente?, gritadle a la cara:
¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con una que roba?, gritadle: ¡ladrón!, y
¡adelante! Tropezáis con una que dice tonterías (…) ¿Es que con eso –me dice
uno- no se borra la mentira, ni el latrocinio, ni la tontería del mundo? ¿Quién ha dicho que no? (…) Sí, hay que
repetirlo una y mil veces: con que una
vez, una sola vez, acabases del todo y para siempre con un solo embustero,
habríase acabado el embuste de una vez para siempre. ¡En marcha, pues!”.
Somos un puñadito chico de viejos
maestros, apasionados de nuestro vitalicio magisterio, un diminuto charquito de
luz en medio de un mundo de oscuras sombras, arenas de desierto y aburridos
cielos de plomo.
Pero, ¿qué fueron los monjes del
medievo, salvadores del mundo clásico, entregados en primerísima urgencia a
ganarse personalmente el Reino de Dios eterno y rezar por la Humanidad? También
unas dispersas minorías de vida retirada, encerradas en monasterios de altos y
gruesos muros, que custodiaron el fuego sagrado de una cultura perdida para el
mundo de entonces y al parecer para siempre.
 Nunca agradeceremos
suficientemente a aquellos pacientes copistas, charquitos de mansa luz y
rescoldo de fuego diseminados por Europa.
Nunca agradeceremos
suficientemente a aquellos pacientes copistas, charquitos de mansa luz y
rescoldo de fuego diseminados por Europa.
Eso, nosotros, hoy. La Escuela
que hoy profesamos en silencio, el puro estilo cristiano que heredamos de nuestra
Historia, el magisterio que nos honra: no son en vano. Conque una vez, una sola
vez arda en Encuentros como el próximo nuestro de Sevilla, -¡nuestro don Miguel
del alma!- nada se habrá perdido para siempre. La estrella también nos lo dirá.
Aforismos nuestros del maestro d´Ors
Semillas
de luz fueron para nosotros sus aforismos.
Nos
enseñó a hacer filosofía, nos hizo filósofos.
Después
de habernos sentado en los bancos de su magisterio,
en
todo hemos ido encontrando semillas de eternidad,
arte,
juego y luz.
En
todo trabajo y en todo juego
se
esconde una semilla de eternidad.
Filosofar
es hacer germinar y florecer
una
semilla de eternidad
que
los juegos y los trabajos encierran.
Y
esto sin que se deje de trabajar y jugar.
Pero
suspendiendo, a cada instante, el trabajo y el juego.
Filosofía es la inscripción
de la eternidad
en la vida.
DE AYER A HOY
INFLUJO DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE
ENSEÑANZA LE EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA
“¿Qué se debe a la Institución Libre de Enseñanza?”, se suele
preguntar. Y se suele contestar ligeramente: “Poca cosa”. ¿Poca cosa desde don
Fernando de Castro acá? ¿Poca cosa cuando toda la literatura, todo el arte,
mucha parte de la política, gran parte de la pedagogía, han sido renovados por el espíritu emanado de esta Instituto
(Institución)?” (Azorín, ABC, en BILE, 1916, 92)
Azorín pensaba que España le debía mucho a la Institución
Libre de Enseñanza (ILE), que “gran parte de la pedagogía” española se debía la
Institución y a su fundador. Gran parte de lo que era nuevo, de lo que suponía
un avance, renovación o regeneración en la educación española era obra de la Institución. Pues
bien, Azorín se quedó corto si lo comparamos con alguno de sus coetáneos, los amigos o miembros de la propia
Institución Libre de Enseñanza. El
diario El Sol (2 de octubre de 1926)
publica un editorial muy favorable a la ILE y ya no habla de “gran parte de la
pedagogía”, sino de un ambiente
pedagógico creado por la ILE que
se respira en toda España. Es un ambiente que, se quiera o no, uno ha de
respirar. Y afirma: “Qué límites ha
alcanzado y alcanza la influencia de la Institución es difícil de averiguar,
porque el ambiente espiritual allí condensado se ha difundido y esparcido hasta
donde no pudiera creerse…”. Luego sigue: “sin equivocarse mucho, podemos decir que los ideales pedagógicos de la
Institución están en el aire, y como aire, los respiramos y de ellos vivimos,
sin darnos cuenta, porque ya son consustanciales a nuestra vida” (El Sol, 2 de octubre de 1926).
Esto, por el lado de los amigos de la Institución. Por el
otro, los adversarios, especialmente
los católicos, también magnifican el
influjo, en este caso negativo, de la ILE, a la que acusan de apoderarse
de toda la educación (pública) española y de actuar desplazando al Ministerio de Instrucción
Pública y actuando ellos como un “Ministerio paralelo”. Otros, recientemente,
han llegado a decir que Giner fue el generador de la renovación educativa para
unas capas esencialmente burguesas, pero sin llegar su influjo a las clases
populares; otros, finalmente, que su influjo sólo llegó realmente a España con la política
educativa de la Segunda República. ¿Qué podemos decir de todo esto.
En primer lugar hay que constatar lo que a primera vista
puede parecernos una paradoja: ¿cómo
es posible que una institución privada
pueda influir tanto en lo que ella aborreció en principio, la educación pública? Porque todos sabemos que
la ILE nació como reacción de Giner ante
los graves defectos, especialmente la falta de libertad, de que adolecía la
enseñanza pública. Ello se explica por la vocación pública que tuvo la Escuela
Nueva y porque Giner se dio cuenta de que para transformar la educación pública
española había que actuar “desde dentro”.
Además, la ILE no se contentó con ser una escuela nueva y
ofrecer un modelo educativo nuevo, alternativo a la educación española. No
deseaba ser tan sólo una referencia,
un centro educativo entre otros muchos, sino que aspiraba a más. Aspiraba a
transformar toda la educación española según el modelo propio. Aspiraba a
renovar la educación pública española de acuerdo con los principios y con los
métodos del modelo pedagógico de Giner de los Ríos.
Y, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo consiguió… si es que lo
consiguió?
a) Estar presente en
los organismos de decisión y de poder: en el Ministerio de Instrucción Pública. En ocasiones ese
influjo se podía ejercer directamente: por ejemplo, cuando Rafael Altamira,
hombre de la Institución, ejerce el cargo de Director General de Primera
Enseñanza; o cuando algún institucionista ejerce como miembro del organismo
consultivo de Educación más importante que existía en España: el Consejo de Instrucción Pública. Pero
sobre todo a través de la creación de la Junta
para la Ampliación de Estudios. Al ser este un organismo público, aunque no
perteneciera al Ministerio de Instrucción Pública, con poder y con dinero
públicos, pudo hacer mucho, a través de becas, en la investigación pedagógica, en la formación de los profesores (sobre todo enviándolos a estudiar al
extranjero), en la búsqueda de nuevos métodos
y materiales didácticos de la inspiración
y del estilo de la ILE. Cientos de maestros y de personas comprometidas en la
educación española fueron beneficiados por la Junta y por el espíritu de la
Institución, que impregnaba la Junta de Ampliación de Estudios.
b) Mediante la difusión
de las ideas pedagógicas modernas, de Europa y América, a través de su Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, (BILE), en el que escribieron los mejores pedagogos de
la Europa de entonces: Decroly, Montessori, Dewey, Coussinet… También esa difusión se hizo en la prensa, a
través de conferencias (El Ateneo de Madrid…) y de obras de Pedagogía de gran
relieve y difusión… Y esas ideas eran, sobre todo: lo que llamamos el “humanismo laico”, la “educción integral”, el gran peso de la “educación moral”, “la coeducación”,
los nuevos métodos (activo,
intuitivo, cíclico) y la introducción de
contenidos nuevos en el plan de
estudios… (Exageradamente M. B. Cossío llegó a decir que en los años
veinte “en España se vivía una atmósfera
cargada de Pedagogía”).
c) Introduciéndose en
los organismos de formación del profesorado, del Magisterio. El
ejemplo más claro lo tenemos en la
Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, organismo para formar
Profesores de escuelas de Magisterio y también Inspectores de Enseñanza
Primaria. Dos campos de gran trascendencia en la reforma de la educación
española. Gran número de profesores de la ESSM era institucionista o amigo de
la ILE. También a la Inspección la ILE quiso darle un giro nuevo, muy en la
línea de sus principios y metodología.
 d) Inspirando y
dirigiendo la creación de centros educativos
propios: la Residencia de Estudiantes pretendía una
educación universitaria diferente, más activa y personal, más viva, más abierta a Europa, más científica, más moderna.
El Instituto-Escuela quiso ser un
experimento para la formación de nuevos profesores de Segunda Enseñanza con el
fin de cambiar radicalmente la educación española… reformando el concepto mismo de enseñanza: la
enseñanza primaria y la secundaria han de formar un todo único, continuo… La Residencia de Señoritas fue
también el inicio de una nueva manera de
considerar la educación de la mujer…
d) Inspirando y
dirigiendo la creación de centros educativos
propios: la Residencia de Estudiantes pretendía una
educación universitaria diferente, más activa y personal, más viva, más abierta a Europa, más científica, más moderna.
El Instituto-Escuela quiso ser un
experimento para la formación de nuevos profesores de Segunda Enseñanza con el
fin de cambiar radicalmente la educación española… reformando el concepto mismo de enseñanza: la
enseñanza primaria y la secundaria han de formar un todo único, continuo… La Residencia de Señoritas fue
también el inicio de una nueva manera de
considerar la educación de la mujer…
e) Pero la gran preocupación de la ILE
era la renovación, la regeneración de la
educación española. Y los institucionistas -Giner, sobre todo-, hartos de
que la educación española sufriera años, siglos de atraso, pensaron que sólo
había un camino para la renovación: formar maestros, renovar a los maestros. Aunque al principio pensaron en cambiar las
cosas desde arriba, luego cayeron en la cuenta de que había que empezar por los
maestros, por las escuelas primarias, por los más pequeños. Y a la formación
del maestro español dedicaron enormes esfuerzos y utilizaron los resortes que
tenían a su alcance. ¿Cuál fue su influjo en este campo del magisterio?
1) A través del “Museo Pedagógico Nacional”, que no era, como sabemos, un
Museo sino un “Centro de recursos” en
el cual los maestros de España podían
ver, palpar, conocer de primera mano los
medios, métodos y materiales más modernos y eficaces de Europa;
2) Mediante el influjo, más o menos
directo en las Escuelas de Magisterio
(o Escuelas Normales) a través de la ya citada “Escuela de Estudios Superiores de Magisterio”, donde se formaban
los profesores de las Escuelas de Magisterio; los salidos de esta Escuela, ya
profesores, influían notablemente en las
Escuelas de Magisterio y, por tanto, en
los maestros de enseñanza primaria.
3) En la Inspección de Primera Enseñanza: aunque esto fuera una actuación
“desde arriba” (el Director General dependía del Ministerio) los destinatarios
eran los maestros…
4) A través de la práctica educativa de la ILE, en cuanto escuela, y
con la creación, en varias partes de España, de centros parecidos a la ILE o de nuevos Institutos-Escuela (Barcelona,
Sevilla, Valencia, Málaga…).
Pues bien, después de enumerar todo lo anterior, debemos
preguntarnos:
1. En su tiempo, ¿influyó
la Institución de veras en todas las
capas de la sociedad española especialmente en las escuelas primarias de las
ciudades y de los pueblos, o se redujo a ser una pedagogía de calidad, para
unas minorías selectas y cultivadas, para los hijos de la burguesía? Pues bien, a pesar de todos los valores que
podemos destacar en la ILE hay que decir que su influjo no llegó ni en extensión ni en intensidad al conjunto de la
sociedad española. No le acompañó la política de los conservadores ni mucho
menos la de la Dictadura de Primo de Rivera. Hay que esperar a la llegada de la
Segunda República para que el influjo de la ILE llegara a la base, al pueblo. Aunque no siempre llegó a éste lo
mejor de su inspiración. Luego, la Época del Franquismo borró por completo su
existencia, su nombre y su influjo.
2. ¿Y hoy? Hoy hemos de reconocer que vivimos
en la educación oficial valores pedagógicos y educativos que son las ideas, los
métodos y las prácticas de la Institución Libre de Enseñanza. Pero podemos
decir que no hemos logrado todavía ese cambio, esa renovación que Giner y la
ILE ansiaban para la educación española. Y también hay que reconocer que,
aunque proclamemos, como Giner, que “el
oficio de educar es la más importante empresa nacional”, seguimos con la
tarea pendiente: renovar la educación española.
Además en cierto modo se ha
superado su modelo elitista de educación…
 Y termino con una anécdota. En los años veinte del siglo pasado un ministro conservador de la Restauración,
después de visitar la Residencia de Estudiantes y su ambiente culto, elegante,
selecto… le dijo a su Director, Alberto Jiménez Fraud:
Y termino con una anécdota. En los años veinte del siglo pasado un ministro conservador de la Restauración,
después de visitar la Residencia de Estudiantes y su ambiente culto, elegante,
selecto… le dijo a su Director, Alberto Jiménez Fraud:
-
“Pero, ¿usted cree que esto es
España?” Y don Alberto le respondió:
-
“No, pero lo será”.
Este fue el deseo y la
pasión de Giner y de los suyos. Y esto es lo que puede dejarnos una Institución Libre de Enseñanza que ya no
existe como escuela, pero sí como icono
(adorado, criticado o simplemente olvidado) de la educación. Aunque sea un
icono adorado por algunos, denostado por otros y olvidado por los más.
Teódulo
GARCÍA REGIDOR
Maestro
Exprofesor del Centro de Estudios Universitarios La
Salle
9. LA ESCUELA ES ESCUELA -SCOLH, OCIO-,
SI SABE USAR EL LÁTIGO DE LUZ
DE SUS RAÍCES
La palabra escuela en su etimología griega es ocio, cultivo del espíritu.
Para Aristóteles el trabajo corporal y su descanso son necesarios, frente al
cultivo del espíritu –el ocio de la scolh- que se mueve en la esfera de lo
libre.
A nuestra Escuela -como a la
Academia de Platón o a pasear con los peripatéticos de Aristóteles- se viene libremente a cultivar el espíritu.
Aspiramos por ello a ser
reflexivos, como el sabio griego aspiraba a la sabiduría. De algún modo, pues,
todos ejercemos de filósofos.
Nos obligamos a reflexionar sobre
cuanto la Escuela toma como objeto de estudio. De todo hacemos lo que el
bachillerato internacional llama “teoría
del conocimiento". Es decir, en toda materia de estudio nos
preguntamos por “las leyes que lo rigen
y el fundamento de su realidad” (física, matemática, artística…).
Deliberadamente nos alejamos del
extremo opuesto que ocupa el atolondrado. El atolondrado dispara su vida sin
haber terminado de cargarla de pensamiento. Para nosotros, la acción no pensada
previamente es pura barbarie. Reflexionamos.
Naturalmente tan poco queremos
extremar nuestra condición reflexiva, de manera que su exceso nos bloquee y
lleguemos a la realidad en silla de ruedas.
Permítasenos la figura -ya que venimos
de una escuela francesa de tiempos racionalistas, La Salle-, para que no se nos
reduzca a cartesianos puros: aspiramos a ser reflexivos para amansar toda realidad con el látigo de luz de sus
raíces.
RAMIRO DUQUE DE AZA
Maestro. Profesor de
Teoría del conocimiento.
Bachillerato internacional
PUNTUALIZACIONES
SOBRE LA SABIDURÍA (X)
10. Defenderse
de la escuela no es de sabios
Empezamos
mal la escuela porque el niño no va él a la escuela: le llevan sus padres,
le obliga la sociedad –enseñanza obligatoria hasta los 16 años, en España- y es
lo que todo el mundo hace.
 El niño no empieza yendo a la escuela
porque tenga ya algunas preguntas que hacerse y quiera ir a ese templo de la
Sabiduría para que se las respondan, pues que en él hay maestros, es decir,
sabios que saben responder incluso a las preguntas de los niños.
El niño no empieza yendo a la escuela
porque tenga ya algunas preguntas que hacerse y quiera ir a ese templo de la
Sabiduría para que se las respondan, pues que en él hay maestros, es decir,
sabios que saben responder incluso a las preguntas de los niños.
Lo que puede empezar a salvar a un
alumno que se inicia es que la escuela tiene patios de recreo y compañeros de
la misma edad con los que jugar y descubrir e inventar ocurrencias. Y también que, mientras juega, discute con
sus amigos y no tiene más remedio que
escuchar al maestro, le pueden ir naciendo las preguntas de que llegaba falto.
Si el alumno fuera en la escuela ya con
preguntas, estaría salvado. Sería, desde el primer momento, alumno, aprendería
de veras. “Un alumno sin preguntas no es
alumno”, decía nuestro maestro Emiliano Mencía, pedagogo de casta, palabras
y obras.
Metidos en harina, es decir, en
asignaturas, “deberes” y evaluaciones, algo muy nefasto en la escuela es que el
niño aprenda pronto a defenderse, se le ponga cuerpo de escudo o de carapacho
de tortuga: ¡Flechas a mí! Que aprenda
pronto a defenderse de profesores y de las materias de estudio, a sortear
evaluaciones, a aprobar entre junio y setiembre, a pasar de curso y aquí paz y
después gloria. Lo peor es que todo o casi todo le resbale, que sólo pase por la escuela, incluso
brillantemente.
Si encima el colegio tiene la boba idea
de que el alumno ante todo sea feliz, el camino de la Sabiduría se le cerrará,
se le nevará, se lo ararán… o será “como
el camino de Villarmentero que no va a ningún sitio” (eso decían en la
Castilla de Valladolid).

El joven escultor,
en su angustiado afán de perfección, se entrega a Dios para fundir en Él su
obra creadora.
Muere trágicamente,
dejando en su taller un Cristo inacabado.
“Él
nos llama a reproducir la imagen de su Hijo”
(Rom 8,29)
A ZAGA DE TU HUELLA
A zaga de Tu huella, ya mis yemas,
del barro voy creando Tu figura
y, aun sin darle el aliento que asegura
el latido a la forma, ya me quemas.
Ya me quemas las manos en Tu encuentro
y el don que ayer me diste Te he entregado
que al abrirte la herida en el costado,
brasa pura, me arrastras cuerpo adentro.
Pues brasa tuya soy, mi vida llevas
y ya contigo estoy; y Tú, en la hechura
de mis manos en pacto de amor recio,
de amor mi hacer culminas pues lo elevas,
transcendido, a Tu misma encarnadura
a través de la muerte que es Tu precio.
José Antonio de Lózar
Ingeniero
aeronáutico
Expresidente mundial
de los AA. AA. de La Salle
“CREO EN EL ESPÍRITU
SANTO”
Creo en el Espíritu Santo de la historia de la salvación
Fue la resurrección del profeta de Galilea, Jesús de Nazaret,
el acontecimiento que llevó a los primeros cristianos a creer en él como en el
verdadero Mesías, en el único Mediador entre Dios y los seres humanos, en el Hijo de Dios más
esclarecido,… hasta terminar confesándolo Dios Hijo en paralelo y correlación
con Dios Padre.
Fue también a partir y después de la resurrección de Jesús
cuando la realidad del Espíritu Santo comenzó a engrandecerse a los ojos de los
creyentes cristianos. Expliquemos brevemente cómo fue revelándose el Espíritu
Santo como una Persona divina.
En un principio los Apóstoles, como creyentes judíos en la resurrección
universal de los muertos, creían que el retorno o la vuelta gloriosa del primer
Resucitado no tardaría en producirse para llevar a cabo la resurrección de los justos
fallecidos y de los vivientes seguidores del Resucitado (1Tes 4,16-17: “El
mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios,
y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los
que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos,
al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor”).
Al comprobar que la parusía o vuelta gloriosa del Señor
resucitado se demoraba, los discípulos cristianos comenzaron a tomar conciencia
de que se abría ante ellos una nueva etapa en la historia de la salvación, una nueva
era destinada a llevar la Buena Noticia de Jesucristo a todos los pueblos de la
tierra. Los Apóstoles interpretan que Jesús resucitado no puede continuar
viviendo con seres humanos históricos y perecederos, que su sitio está en el Cielo,
en el modo de vida propio de la Divinidad. Y en el discurso de despedida de
Jesús en la última cena, el evangelista Juan inserta cinco anuncios (cf Jn
14,15-17; 14,26; 15,26-27; 16,7-11; y 16,12-15), en los cuales Jesús les dice
que Él no puede seguir con ellos y que a cambio les enviará al Espíritu Santo,
quien despertará y hará realidad en
ellos la manera de ser y de actuar del mismo Jesucristo, el Hijo humanado del
Padre.
 Lucas, por su parte, en los Hechos de los Apóstoles, da una duración simbólica -40 días- a las apariciones del Resucitado a sus
testigos, poniendo fin a las mismas con el relato de la Ascensión de Jesús al Cielo,
y data también simbólicamente -50 días-
la comparecencia del Espíritu
Santo entre los primeros discípulos, haciéndola coincidir con la fiesta judía
de Pentecostés.
Lucas, por su parte, en los Hechos de los Apóstoles, da una duración simbólica -40 días- a las apariciones del Resucitado a sus
testigos, poniendo fin a las mismas con el relato de la Ascensión de Jesús al Cielo,
y data también simbólicamente -50 días-
la comparecencia del Espíritu
Santo entre los primeros discípulos, haciéndola coincidir con la fiesta judía
de Pentecostés.
Si la
encarnación de Dios Hijo era necesaria para que el proyecto divinizador de Dios
acerca de los seres humanos pudiera hacerse realidad metafísica e históricamente, también es
necesaria la presencia e intervención del Espíritu Santo en la historia de la
salvación para que los hombres podamos ser conscientes de que Dios nos ha hecho
a imagen de su Hijo resucitado y podamos vivir esta vida siguiendo los pasos de
Jesús, el Nazareno.
La
función vivificadora o santificadora que el Espíritu Santo desempeña en relación con la humanidad
terrenal después de la Pascua de resurrección es tan divina como la vida entera
del Hijo humanado vivida plenamente ante el Padre en obediencia y con amor
filiales por nuestra salvación. San Ireneo de Lyon decía, refiriéndose a los
dos “misionados” o
“enviados” por el Padre, que el Hijo y el
Espíritu Santo son Sus dos Manos
creadoras y salvadoras. ¿Existe alguna diferencia de categoría y de eficacia
salvadoras entre una Mano, la derecha, y
otra Mano, la izquierda?
Tan divina es la función reveladora y salvadora del Hijo como la del Espíritu
Santo, y tan divina es la Persona del Espíritu Santo como la del Hijo.
Creo en el Espíritu Santo en la experiencia de mi vida
Después
de haber dejado claro que desde la resurrección y glorificación de Jesús de
Nazaret nos encontramos ahora bajo la animación y guía del Espíritu Santo
enviado por el Padre resucitador y por el Hijo resucitado, brota con fuerza la
pregunta: ¿Cómo puede hacerse presente y activa en mi vida una Realidad sin
rostro como la del Espíritu Santo?
.jpg)
No se olvide que el envío del Espíritu Santo guarda íntima relación con la entrada de Jesús resucitado en la Gloria divina. El Espíritu del Padre y del Hijo actúa siempre por medio de Jesucristo. En los símbolos con que el Nuevo Testamento representa al Espíritu Santo –paloma, agua, óleo, luz, viento, llama, sello- se reflejan con anterioridad en ellos los rasgos del Jesús de la historia y del Jesús resucitado. Es decir, esos símbolos son primeramente cristológicos y después pneumatológicos. Nada de afirmar, por tanto, que el Espíritu Santo no tiene rostro alguno, ni directo ni indirecto.
Los actos
de fe, esperanza y caridad que el Espíritu del Padre y del Hijo suscita en
nosotros y trabaja para que los llevemos
a feliz término tienen como referencia visible el modo de creer, esperar y amar
de Jesucristo:
1.
Fe de Jesús y de los cristianos
en Dios Padre: “Y decía: ¡Abbá, Padre!” (Mc 14,36)
“Vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para
recaer en el temor; antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos
que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios” (Rom 8,15-16)
2.
Esperanza de Jesús y de los
cristianos en Dios Padre: “Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os
dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo,
porque el Padre está conmigo” (Jn 16,34)
 “Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y
sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando
el rescate de nuestro cuerpo” (Rom 8,22-23)
“Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y
sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando
el rescate de nuestro cuerpo” (Rom 8,22-23)
3.
Caridad de Jesús y de los
cristianos: “Como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos
a los otros” (Jn 13,3)
“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5Está
claro que esos actos teologales de fe, esperanza y caridad no pueden ser fruto
de mis esfuerzos voluntariosos, sino que sólo pueden explicarse por la
presencia e influjo eficaz del Espíritu Santo en mi manera de ser y de actuar.
Sí, creo también en la existencia y en la acción del Espíritu Santo en mi frágil
y alicorta humanidad.
EDUARDO
MALVIDO
Maestro, catequista y teólogo
- Presupuestos -
8. ALTA
POLÍTICA DEL TRABAJO
 En el tema
del trabajo estamos frente al capitalismo, como estuvimos frente al comunismo,
los dos materialistas, materia sin alma.
En el tema
del trabajo estamos frente al capitalismo, como estuvimos frente al comunismo,
los dos materialistas, materia sin alma.
Nuestra
concepción de la dignidad de la persona y, por ello, de la función de su
trabajo es cristiana y -tómese por su altura mejor- española.
Para nosotros el trabajo es una función
espiritual propia del hombre en sociedad. Sin el trabajo el hombre no se
dignifica a sí mismo en la sociedad en la que por su naturaleza de “animal
político” vive. El trabajo le da dignidad, le perfecciona moralmente, lo eleva.
Los griegos identificaban trabajo con
esclavitud. Estaban convencidos de la indignidad de realizarlo. La Naturaleza
les había provisto de esclavos. La esclavitud redimía del trabajo al griego
libre, naturalmente, a expensas del esclavo.
El hombre se cumple en el trabajo social y
por él. Reducir a la persona humana a obrero es una aberración. Desvincular el
trabajo del lazo espiritual y social que lo une al hombre que trabaja y colocar
en el centro de la política del trabajo su resultado, la producción, no es ni
cristiano ni humano.
En los sistemas materialistas -capitalista y comunista- el trabajador no actúa él como
hombre sino como máquina inteligente en vistas de intereses extraños. Crece el
capital, decrece y merma el hombre. Se le reduce a máquina, aunque esta vez
esté dotada de inteligencia. El sueldo que se le da tiene por objeto
mantenerlo, hacer que no perezca el individuo-instrumento por inanición y, en
el mejor de los casos, que rinda más y mejor, porque no está tan a disgusto.
En el sistema capitalista el trabajador no
es hombre que emprenda él, hombre de empresa, sino hombre para la empresa, al
servicio de la empresa. En definitiva y de ordinario, el capitalista
termina en hombre de presa y el
trabajador, en su presa.
 Que el hombre se subleve al arrebatarle la
condición espiritual de su trabajo y con ello de su dignidad es justo.
Que el hombre se subleve al arrebatarle la
condición espiritual de su trabajo y con ello de su dignidad es justo.
La Naturaleza y la Sociedad esperan el
sudor del hombre. Pero solo cuando sus sudores son las gotas de cristal que
irradia espíritu, sólo entonces el esfuerzo acrece la dignidad del trabajador,
ilumina la sociedad para la que trabaja y ennoblece la Naturaleza que él ha de
dominar.
Ramiro Duque de Aza

¡TRAIGAMOS A LOS CLÁSICOS!
La Castilla del 98
A la Generación del 98 le debemos
buena parte del amor a España que encendió en los españoles tras su
descubrimiento del alma de Castilla.
Hombres de fuera de Castilla,
vascongados como Unamuno, Maeztu y Pío Baroja, levantinos como Azorín, gallegos
como Valle Inclán, sevillanos como los hermanos Machado, se enamoraron del alma
de Castilla. Les deslumbró. Escribieron sobre ella. Nos dejaron su ventana
abierta al alma de España.
Los escritores “paisajistas” no
se fijaron en ella, porque el campo de Castilla no ofrece el espectáculo de
exuberancia y color que ofrecen otros paisajes españoles. Sus pueblos son
pequeños y achaparrados; sus gentes, calmosas y serias; el tono de sus tierras
de labranza y de sus montes de leña, igual y
opaco; su horizonte, uniforme, monótono.
Pero tras esa corteza de dureza y
de piel curtida, los hombres del 98, descubren el alma inmensa, mística,
heroica, sublime de Castilla. Su contacto les da serenidad, sosiego, hondura.
Observan que los auténticos castellanos viven hacia dentro. Aunque viven en
alto, sobre una meseta, su cielo es todavía más alto, inmenso, monoteísta –dirá
Unamuno-, de un azul celeste; en la noche, silencioso y “de innumerables
estrellas adornado”.
Don Quijote, Fray Luis de León,
Santa Teresa, San Juan de la Cruz, gigantes ellos, se han sentido pequeños ante
la grandiosidad de este cielo y de esta tierra desplegada en toda su desnuda
belleza.
Penetrad en uno de esos lugares o en una de las viejas ciudades amodorradas en la llanura, donde la vida parece discurrir calmosa y lenta en la monotonía de las horas, y allí dentro hay almas vivas con fondo transitorio y fondo eterno y una intrahistoria castellana” (Unamuno).
Continúa el rector de Salamanca y
sintetiza: “En Castilla, sólo Dios es
Dios (que toma del Islam), la vida es
sueño (profesando con Calderón que la vida real no es la de este mundo) y que el sol no se ponga en mis dominios (nostalgia
y evocación del imperio que crearon precisamente estas gentes sobrias y enjutas
de la meseta castellana)”.
Todo español –del gallego al
catalán y del vasco al andaluz- lleva en sus adentros a la Castilla que no
habría de morir nunca, el alma de España.
Con las teas de los escritos de
los hombres del 98 sobre Castilla incendiemos de nuevo los bosques del amor a
España, de Galicia a Cataluña, de Vascongadas a Andalucía. Que ese alto fuego
arda vivo en nosotros por Castilla, que si no se apaga, ha de prender y hacer
más gallego al gallego, más catalán al catalán, etc. y aún revitalizar a Europa
y darle alegría y alas al mundo.
CUR
Gimnasia Moderna
Los inspiradores (V)
El movimiento expresionista de Múnich
 La Gimnasia Rítmica es
una manifestación de creatividad y expresión a través de movimientos corporales
que permiten la liberación de otros movimientos y gestos analíticos. Su creación
fue un proceso largo; precisó de numerosas referencias hasta culminar en la
plasmación de este tipo de actividad física. Expondremos ahora la última
influencia que tuvo antes de establecerse como una actividad gimnástica reglada,
basada en el Movimiento Expresionista de
Múnich.
La Gimnasia Rítmica es
una manifestación de creatividad y expresión a través de movimientos corporales
que permiten la liberación de otros movimientos y gestos analíticos. Su creación
fue un proceso largo; precisó de numerosas referencias hasta culminar en la
plasmación de este tipo de actividad física. Expondremos ahora la última
influencia que tuvo antes de establecerse como una actividad gimnástica reglada,
basada en el Movimiento Expresionista de
Múnich.
 En su contribución artística destacaron varias aportaciones
entre las que sobresalen las técnicas de
danza, con su icosaedro –poliedro de veinte caras de triángulos
equiláteros– para que el bailarín pudiera controlar el espacio, al ver los
puntos hacia y desde los cuales se podía mover. También creó los coros de movimiento, que se
caracterizaban por el énfasis que ponían varios danzarines en sus movimientos,
basados en danzas primitivas, para expresar emociones y describir al hombre
interno. Y elaboró un sistema de
escritura de movimientos, la “labanotación”, para recordar las coreografías por medio de
símbolos.
En su contribución artística destacaron varias aportaciones
entre las que sobresalen las técnicas de
danza, con su icosaedro –poliedro de veinte caras de triángulos
equiláteros– para que el bailarín pudiera controlar el espacio, al ver los
puntos hacia y desde los cuales se podía mover. También creó los coros de movimiento, que se
caracterizaban por el énfasis que ponían varios danzarines en sus movimientos,
basados en danzas primitivas, para expresar emociones y describir al hombre
interno. Y elaboró un sistema de
escritura de movimientos, la “labanotación”, para recordar las coreografías por medio de
símbolos.

 La Gimnasia Rítmica es
una manifestación de creatividad y expresión a través de movimientos corporales
que permiten la liberación de otros movimientos y gestos analíticos. Su creación
fue un proceso largo; precisó de numerosas referencias hasta culminar en la
plasmación de este tipo de actividad física. Expondremos ahora la última
influencia que tuvo antes de establecerse como una actividad gimnástica reglada,
basada en el Movimiento Expresionista de
Múnich.
La Gimnasia Rítmica es
una manifestación de creatividad y expresión a través de movimientos corporales
que permiten la liberación de otros movimientos y gestos analíticos. Su creación
fue un proceso largo; precisó de numerosas referencias hasta culminar en la
plasmación de este tipo de actividad física. Expondremos ahora la última
influencia que tuvo antes de establecerse como una actividad gimnástica reglada,
basada en el Movimiento Expresionista de
Múnich.
El
expresionismo –o la cristalización estética de una actitud de repulsa y
protesta contra la cultura tradicional y el modo de vida acomodada– es una
visión pesimista, amarga y apocalíptica
de la realidad. Trata de objetivar los procesos anímicos y de crear un estado
emocional en el espectador.
Se plasma en el gusto por lo grotesco y la deformación; por lo estridente
y lo misterioso; por la exaltación de las imágenes con menosprecio del
contenido. El movimiento expresionista tuvo lugar en la pintura y de allí se
difundió a las otras artes. El movimiento expresionista de Múnich
también transmitió estas ideas al mundo
de la danza; sus principales representantes fueron Rudolf von Laban y Mary
Wygmann.
 Rudolf Von LABAN
(1879-1958) nació en Bratislava, Eslovaquia. Fue bailarín
y coreógrafo; director de Movimiento en el Berlín Stage Opera. Viajó alrededor
del mundo en busca de la actividad natural de los pueblos primitivos para
estudiar sus hábitos.
Rudolf Von LABAN
(1879-1958) nació en Bratislava, Eslovaquia. Fue bailarín
y coreógrafo; director de Movimiento en el Berlín Stage Opera. Viajó alrededor
del mundo en busca de la actividad natural de los pueblos primitivos para
estudiar sus hábitos.
Consideraba que el gesto expresivo tenía que dar
origen a una liberación total del cuerpo y del alma. Creó e interpretó
coreografías sin acompañamiento musical, algo que rompía con el academicismo
imperante. Su obra fue muy amplia y variada. Tuvo contribuciones artísticas,
educacionales e, incluso, industriales.
 En su contribución artística destacaron varias aportaciones
entre las que sobresalen las técnicas de
danza, con su icosaedro –poliedro de veinte caras de triángulos
equiláteros– para que el bailarín pudiera controlar el espacio, al ver los
puntos hacia y desde los cuales se podía mover. También creó los coros de movimiento, que se
caracterizaban por el énfasis que ponían varios danzarines en sus movimientos,
basados en danzas primitivas, para expresar emociones y describir al hombre
interno. Y elaboró un sistema de
escritura de movimientos, la “labanotación”, para recordar las coreografías por medio de
símbolos.
En su contribución artística destacaron varias aportaciones
entre las que sobresalen las técnicas de
danza, con su icosaedro –poliedro de veinte caras de triángulos
equiláteros– para que el bailarín pudiera controlar el espacio, al ver los
puntos hacia y desde los cuales se podía mover. También creó los coros de movimiento, que se
caracterizaban por el énfasis que ponían varios danzarines en sus movimientos,
basados en danzas primitivas, para expresar emociones y describir al hombre
interno. Y elaboró un sistema de
escritura de movimientos, la “labanotación”, para recordar las coreografías por medio de
símbolos.
En la vertiente educativa estableció técnicas de
movimiento en las que destacaban aspectos de tiempo, espacio, peso y flujo; creaciones
como expresión de la personalidad, al fomentar en los niños la interpretación personal de sí mismos con
sus propias emociones, tanto positivas como negativas a través de la danza y
los movimientos dramático.

Rudolf Von Laban contribuyó a fomentar la “danza libre” como forma
educativa, y a establecer que el movimiento corporal puede ser un arte, y los “movimientos
dramáticos”, una de sus expresiones. Con sus aportaciones, unidas a las de Mary
Wigmann, se sentarían las bases definitivas para que Rudof Bode creara la
Gimnasia Moderna, antecedente de la Rítmica.
FRANCISCO SÁEZ PASTOR
Castillo interior, LEÓN FELIPE.
Cuadernos de obra fundamental.
Fundación Banco Santander.
Madrid, 2015.
 El 14 de abril pasado, aniversario de la II República Española, mientras subía
calle de Alcalá arriba hacia Sol una riada de banderas republicanas y de la
URSS de Stalin, entre gritos de ¡Revolución!
¡Revolución!... en el Instituto Cervantes se oficiaba la solemne presentación
del libro de León Felipe (Tábara,
1884-Méjico DF 1968) Castillo interior: una joya de versos y de cartas inéditos.
El 14 de abril pasado, aniversario de la II República Española, mientras subía
calle de Alcalá arriba hacia Sol una riada de banderas republicanas y de la
URSS de Stalin, entre gritos de ¡Revolución!
¡Revolución!... en el Instituto Cervantes se oficiaba la solemne presentación
del libro de León Felipe (Tábara,
1884-Méjico DF 1968) Castillo interior: una joya de versos y de cartas inéditos.
Editado por la Fundación Banco Santander, la ceremonia humanista la
oficiaban don Víctor García de la Concha, director del Instituto, el escritor y
sobrino-nieto del poeta, don Fernando Schwartz y la alcaldesa de Zamora, doña Rosa
Valdeón, presidenta de la Fundación León Felipe. De monaguillos, los expertos don
Gonzalo Santonja y don Javier Expósito.
Acababa de nacer un precioso volumen de 170 páginas de discursos, poemas y
anotaciones líricas de un legado de que es depositario el Ayuntamiento de
Zamora.
Nos sentíamos en nuestra casa y mundo, ya por el título de Castillo interior, que nos es tan caro.
También porque nuestro blog AFDA se parece al libro de León Felipe en cuanto a
ser solamente un ¡AY! como la obra entera del
poeta zamorano y los versos y cartas que en él se leen.
¡Ay! es el verso más antiguo que
conocemos. La peregrinación de este ¡ay! por todos los caminos de la tierra ha
sido hasta hoy la Poesía. Un día este ¡ay!
se organiza y santifica… Entonces nace el salmo… Del salmo nace el templo. A la
sombra del salmo ha estado viviendo el hombre siglos… y siglos y siglos… Hoy se
ha hecho grito y blasfemia.
 El caso es que nosotros, que hemos
levantado un castillo interior para
el magisterio y el estilo, nos podemos mirar en este libro como en un espejo.
Es un castillo interior de poesía y de las realidades altas y hondas
que, bien nombradas, se llaman metafísica a ratos y a ratos poesía: en las que
confluyen y se cruzan y veloces se adelgazan en un punto: poesía, metafísica y
altura religiosa.
El caso es que nosotros, que hemos
levantado un castillo interior para
el magisterio y el estilo, nos podemos mirar en este libro como en un espejo.
Es un castillo interior de poesía y de las realidades altas y hondas
que, bien nombradas, se llaman metafísica a ratos y a ratos poesía: en las que
confluyen y se cruzan y veloces se adelgazan en un punto: poesía, metafísica y
altura religiosa.
El Castillo interior de León Felipe pone sus versos y prosas bajo
dos subtítulos: Aposentos (versos) y Moradas (cartas en prosa). Se diría
que estamos en tiempos de Santa Teresa.
Español de Méjico, mejicano de España, “poeta del exilio y del llanto”
(exiliado de los unos y de los otros, más de los primeros, aunque se recuerde
menos), le dicen a León Felipe. También, Moisés de cayado y luengas barbas,
traductor y epítome de Walt Whitman, cantor del pueblo y cantado por el pueblo…
En los Aposentos se leen versos
tremendos que estremecen como los casi blasfemos del libro de Job, discursos
incendiarios, salmos proféticos, quejidos de animal herido de cimas…
Señor del Génesis y el Viento… te lo devuelvo todo:
la arcilla y el soplo que me diste.
Me vuelvo al silencio y a la sombra…
No me despiertes más.
Las Moradas nos traen al siglo XX un género literario casi del todo
perdido, el epistolar: principalmente unas sustanciosas cartas con Juan Larrea,
otro iluminado del Grupo del 27.
En la presentación nos dijeron que la vida de León Felipe fue, de fracaso
en fracaso, un fracaso (se salvó el poeta, que verso a verso, fracaso a
fracaso, se ganaba la luz). El descalabro más conocido que inició su exilio fue
el del II Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia, 1937. No se le
permitió leer entero su manifiesto. Peligró su vida.
Y Dios no da nada de balde…
Todo se paga con sangre… y con el sudor de la sangre:
con llanto… con llanto…
¡Y se gana la luz como se gana el pan!
Sólo por tropezarse con las siguientes palabras que le escribe a Camilo
José Cela en carta fechada el 29 de abril de 1959 merece la pena la publicación
del libro y el que le demos calificación de sobresaliente:
He tenido una voz irritable y salvaje de catecúmeno, y sólo en algunos
momentos, muy pocos, he sabido rezar. La poesía no es más que oración. Ahora,
como cuando escribí mi primer libro, creo que no es más que oración. Oración
piadosa y reposada.
Unos renglones más arriba le acababa
de afirmar:
Me gustaría decirle a alguien, a
usted por ejemplo, con la sinceridad conveniente de la hora, que mi poesía,
salvo momentos religiosos que tienen un aliento de plegaria, la rompería
toda.
En algunos aspectos nuestra circunstancia histórica no es mejor que la del
poeta zamorano. Pero son suyas estas afirmaciones que le escribe a Waldo Frank
en 1943 y que podemos hacer nuestras contra viento y marea:
“Estamos en uno de los más
grandes momentos de la Historia, en el que los ciegos van a recobrar la vista y
los poetas van a dejar el mundo de la sombras para siempre”.
CUR
RITORNELO DEL CORAZÓN
Porque sacan tanto el tema
los de la televisión,
quiero hacerle yo un poema
a ese tema, el corazón.
Una bomba, una sorpresa
es el rojo corazón.
No es la boca la que besa.
besa, besa el corazón.
Un tormento, una tormenta,
una lluvia, una pasión…
A quien todo esto se inventa
se le llama corazón.
Un suspiro, dos suspiros,
tres suspiros… Un montón.
los recibe el corazón.
Calla, sufre, pide, ansía,
se parte como un limón.
¡Tanto hace cada día
el sangrado corazón!
Ríe, canta, envida, espera.
Nunca encuentra su ocasión.
Porque espera, desespera
el latiente corazón.
Colma arterias siderales.
Tiene nombre de ladrón.
Roba el tiempo y sus caudales
y es robado el corazón.
Da mil sueños, mil encantos.
Da razones, no razón.
Y al final son todo llantos
en el pobre corazón.
Llama, insiste, se arrodilla,
queda al pie de tu balcón,
Cuanto más la luna brilla,
más se humilla el corazón.
Nunca es libre, prisionero
de una u otra obcecación.
Aun creyéndose el primero,
último es el corazón.
Disparata, corre y mata
por las buenas y a traición.
Desatándose se ata
sin pensar el corazón.
Da lecciones y no aprende
la verdadera lección:
corregir a aquel que expende
sin rubor el corazón.
va del pasmo a la emoción.
Tan ardiente como helado
se demuestra el corazón.
Hace clic y también clas.
Suena din, pero no es
don.
Y en un momentito ¡zas!
dice adiós el corazón.
Caballero pareciera
por su gracia y distinción.
pero actúa de manera
diferente el corazón.
Ama pompas, vanidades…
bebe vientos con fruición
y trastoca las edades
del amor el corazón.
Se enloquece, se despecha.
siente pena, indignación.
Es veloz como una flecha
de Cupido el corazón.
Yo le dije al mío un día:
“Para el carro, corazón”.
Y, parándome, tenía
un puñal mi corazón.