 |
3. Relación amorosa (I)
Más allá del donjuán seductor, el hombre enamorado. Sus pretensiones son otras: una vida largamente compartida con la mujer amada. El tiempo, las circunstancias y la fortaleza de cada cual determinarán el grado de fidelidad y la permanencia del vínculo. Son bastantes los momentos en que este amor –platónico unas veces, romántico e incluso apasionado otras- se pone de manifiesto en los relatos de Cela. Los presentamos a continuación.
Enamorado hasta las cachas de Julita muestra estar Ventura, su novio. Así se desprende del relato que de la declaración del pretendiente hace la joven a su madre: -Es muy bueno, mamá, muy bueno, muy bueno. Me cogió de la mano, me miró a los ojos… -¿Nada más? –Si. Se me acercó mucho y dijo: Julita, mi corazón arde de pasión, yo ya no puedo vivir sin ti, si me desprecias mi vida ya no tendrá objeto, será como un cuerpo que flota, sin rumbo a merced del destino. Deliciosamente romántico, el supuesto diálogo que refiere Mrs. Caldwell entre Patrick, el estudiante de astronomía, y su novia Rose, mientras pasean de la mano: -¿Me amarás siempre, Rose? –Te amaré siempre, Patrick […] -¡Qué buena eres, Rose. […] –No, Patrick, no es que sea buena, ¡es que te amo! Con las facciones desencajadas y la faz sin color, Eliacim, el estudiante de astronomía paseaba y paseaba, con su novia enlazada del talle, bajo la alta luna, como podrás imaginarte. -¿Me serás siempre fiel, Rose? -Te seré siempre fiel, Patrick. El estudiante de astronomía besó a su novia en los párpados. -¡Qué buena eres, Rose! Rose suspiró con violencia… Rose suspiró con timidez. –No, Patrick, no es que sea buena, ¡es que te quiero tanto! Encorvado, flaco y tosedor, Eliacim, el estudiante de astronomía paseaba y paseaba, para arriba y para abajo, con su novia sentada en un hombro, bajo las inmediatas constelaciones. También Mrs. Caldwell refiere, con ironía, la declaración que Hortensia Pyle recibe de su enamorado: -Cómo la amo a usted en secreto, ¡oh, dulce boca bien dibujada, por un solo beso, aunque no me lo diera usted agonizando de entusiasmo, yo le entregaría gustoso todo mi porvenir. Tralará, tralará, tralará. ¿Algún día podremos cogernos las manos a la luz de la incierta luna, para decirnos al oído brevísimas y excitantes palabras de amor, como trópico, por ejemplo, o labios, o perla dorada o pelusita? Yo creo que sí. Yo soy joven y estoy lleno de esperanza. Tralará, tralará, tralará.
Al caporal Feliciano Bujanda, en la noche en que se llegó hasta el conuco, antes, mucho antes de lo que acostumbraba, la espera de la negra María del Aire se le hizo una eternidad. No era el único que estaba por los huesos de la negra María del Aire. También el hijo Cleofá, que así se le insinuaba: -¡Guá, morenitica, pues, que me des un besitico, ¿sabes?, que si me das un besitico e lo más bien apretao, güeno, te he e regalá una corona e acemita! La reacción de María del Aire fue menos romántica; pero, sin duda, a Cleofá no le desagradó: rompió a reír a carcajadas. Se reía con todo el cuerpo: con la boca grande, con los ojos redondos, con los breves y descarados senos. -¡Ah, zonzorrión, pues, y cuándo va usté a aprendé que los besiticos no se píen, güeno, que se roban…!
La señorita del 40 es angelical, canta despacito para no fatigarse, entre golpe y golpe de tos, “tra-lará-lalá”, y su voz es suave como el terciopelo… […] Por la señorita del 40, daría hasta la poca vida que me queda –confiesa el paciente enamorado-, solamente porque ella me dijera un día sonriendo: -Joven, anoche he soñado con usted. Tan apasionada como desesperanzada, la declaración de amor que ‘el 73’ hace en su carta a Felisa, la señorita del 103: Si no fuera porque usted, señorita, me prometió una mañana, tan sólo con una dulce mirada, que me aguardaría eternamente, me habría ya dejado caer sobre la litera, en cualquier postura, para dejarme morir de aburrimiento. […] La amo intensamente, Felisa, con un amor que no conoce límites y que no tiene tiempo ni fronteras; la amo ardientemente, apasionadamente… […] Yo le ruego que acepte mi honesta promesa de matrimonio, de no ser así prefiero que no me conteste; prefiero culpar al correo de un desvío y esperar eternamente esa carta que no recibiré, porque usted no la habría escrito. Suyo de todo corazón, N. Enamorado hasta las trancas está de la señorita del 40 el paciente B, y lamenta desolado su desamor: Ya no me quiere, ya no busca mi sombra ansiosamente, como yo soñé la otra noche que buscaba. La señorita del 40 es angelical; ya no canta, ni siquiera despacito para no fatigarse, su dulce “tra-lará-lalá”; pero su voz yo la sigo recordando suave como el terciopelo, como el brillo de aquella misteriosa y encantadora cajita de resorte donde la abuela guardaba las cartas de amor del abuelo y en cuya tapa con una deliciosa caligrafía escribió “souvenir”. Solo en sueños encuentra consuelo: Pensé, por un instante, que el otro día me acerqué a su cama para decirle: -Señorita, anoche he soñado con usted. Y que entonces me respondía, toda arrebatada por la pasión, que prefería morirse -¡morirse!- antes que tener la abrumadora preocupación de ir contando los segundos que pasaran, uno a uno, con una lentitud desesperante, desde mi emocionada confesión hasta que, a lo mejor sin querer, dejara de soñar con ella.
Pero si de alguien son permanentemente reiteradas las manifestaciones de amor, lo son las del paciente C, tiernamente enamorado de A, paciente cuya identidad en ninguna de las numerosas referencias conseguimos descubrir, pero que es para aquel la única razón de su vida. La describe como limpia y sin taras, como esa ideal mujer de los poetas, armoniosa y pura como quien yo sé, como quien ocupa por entero mi ya débil pensamiento, como la pobre muchachita morena y cariñosa cuyo recuerdo aún mantiene esta misma tensión que me consume, cuyo pensamiento aún consigue que yo siga tomándome la molestia de no quitarme la vida. Las cálidas confesiones del enamorado son constantes, dulce y románticamente apasionadas. Las traemos aquí, sin solución de continuidad, pues sobra cualquier comentario:
Te quiero, amada mía, pequeña amada mía; te quiero hasta morir, hasta morir y resucitar; te quiero hasta el fin de los mundos, hasta donde se pierde la memoria, hasta donde Dios empieza y acaba, hasta el límite mismo de lo que no tiene límite. Te quiero como nadie quiere a nadie, como jamás ninguna mujer pudo decir que la quisieran. Te quiero a toda prisa, violentamente; el fuego del cariño que te tengo podría hacer secarse al mismo mar profundo. Te quiero arrebatadoramente, sin que un solo momento todo lo que te quiero deje de estar presente ante mis ojos. Y te quiero como te quiero porque todo el cariño que te tenía reservado para una larga vida he de dártelo entero en estos cortos meses que nos quedan. Yo no sé cómo decirte que te quiero de forma desusada; que por verte feliz, por verte dueña de la dicha que ya estamos notando que no te puedo dar, sería capaz de perderte. […] Sería capaz de llevarte hasta el altar para que te casases con el hombre que lograra quitarte la desgracia que yo te doy, que lograra darte el fin que te mereces y que yo -¡Dios mío!, ¿por qué no yo?, y que yo jamás, ¡jamás!, podré ofrecerte. Amada mía de mi corazón: hoy te imagino dentro de mi pecho, escondida dentro de mi pobre pecho, pequeña y suave como una bella concha nacarada, dulce y sonriente, como un niño abandonado, como un perro enfermo y cariñoso. Entorno los ojos, miro por dentro y allí, reclinada tu cabeza sobre mi corazón, suelta tu negra cabellera al poco viento que aún sopla por mis pulmones, abarcando con tus brazos esta sangre, que sólo por ti se derramaría por el suelo a una única sonrisa, estás tú entera, viva y hermosísima, amada mía de mi corazón. Sólo hay una razón para olvidarte, una razón más fuerte que el amor angustiado que late en mi garganta. ¿La muerte? -pensarás-. Pues no; aún no es la muerte lo bastante fiera para que mi cariño se derrumbe. Para que tu sonrisa se me nuble en los ojos, para que mi palabra se hiele recién salida de la boca, para que nuestro beso hieda a podrido nada más que al juntarse nuestros labios, no es la muerte bastante. Tendríamos que querer lo que nunca quisimos, que es dejar de querernos. Tendríamos que querer vivir sin conocernos. Tendríamos que querer buscar otros reflejos en los ojos, otros brillos del pelo, otro color de tez. Y eso, que no es la muerte, que es peor que la muerte, ni tú ni yo lo queremos. Porque Dios existe, amada mía de mi corazón, y está de nuestra parte. Tengamos confianza. ¡Ah, no sé lo que me responderías. Quiero pensar que te quedarías callada, como siempre, con tus negros ojos un poco asustados clavados como un dardo en mi mirada, como un dulcísimo dardo que no hiriese al clavarse, como un dardo que fuera como un beso por carta, como un beso como los que tú y yo nos damos, y que son tan puros, tan puros, que casi no son besos, que son algo muy raro, algo que todavía no tiene nombre, porque todavía, hasta tú y yo, no habían existido. Sí; te quedarías mirando fijamente para mí con los ojos un poco asustados y una tenue sonrisa de una inaudita belleza floreciéndote en la boca. …lo que Dios quiso reunir en una mirada para que te sintieses dueña de todo. Tómalo. Yo te lo ofrezco para que deposites en él todo ese inmenso cariño que te tengo, y que aún no me explico cómo es posible que quepa entero dentro de un solo hombre; que aún no me explico cómo es posible que pueda ofrecerse entero a una sola mujer, a una mujer que abulta tan poco como abultas tú, pequeña mía, amada mía de mi corazón. ¡Ah, pobre amada mía, triste cariño de mi corazón! Aún me queda, en lo más recóndito y escondido de mi alma, una leve esperanza. Y esa escasa y lejana esperanza que me mantiene, la estrujo contra mi pecho para que todavía siga alimentándola tu recuerdo. Esa esperanza morirá conmigo. Cuando yo muera también ella morirá. Y si ella muriese antes… No; antes no puede morir, porque su muerte me mataría. Tuyo, C. Y esa boca, a la que no pueda besar porque ninguna boca, y menos ésa, fuera jamás tan mala y tan ruin como para darle en castigo a mamar la muerte de mis labios, la muerte que me consume el pecho y que aflora, como una maldición, hasta mis labios, sonreiría levemente, con una sonrisa casi imperceptible, con una sonrisa que la mayoría de los humanos no podrían captar, como tampoco pueden, en su triste ceguera, tocar con las dos manos la nube del cariño. En medio de la tristeza que me agobia, hay instantes en los que se dibuja en mis labios una leve sonrisa. Ahora, por ejemplo, cuando me imagino el ridículo aspecto de nuestra boda ‘in artículo mortis’. Tuyo, C. Mi alma, mi pequeña querida de mi corazón, es un ventisquero al que sólo calienta tu lejano recuerdo. En lo más recóndito y escondido de mi alma, pobre amada mía, triste cariño de mi corazón, aún me queda una leve esperanza -¡Dios mío, qué leve!-, que estrujo contra mi pecho para que por el poco tiempo que fuera, siga alimentándola tu recuerdo. Si ella muriese antes… Sigo dando vueltas en mi mente a la idea -¿irrealizable?, prefiero no creerlo- de nuestra boda. ¡Tan poco ibas a tener que aguantarme! Tuyo, C. Hoy veo las cosas con mayor pesimismo, con menos aplomo y serenidad. Me encuentro cada vez peor, veo más próximo el fatal desenlace, y… como tengo menos tiempo para quererte, te quiero con una violencia inusitada, como jamás nadie pensó que podría llegar a quererse.
No se haría justicia si no trajésemos aquí las ocasiones en que la mujer enamorada manifiesta sus sentimientos, con parecidos deseos, cuitas, goces o desesperanzas que las nacidas en el corazón del hombre enamorado y que acabamos de recoger.
Quizá sea prudente tener toda clase de condescencias con la mujer enamorada. Es San Campio, el marcial patrono de los quintos y de los viajeros, quien a la mozas las protege y enamora.
Julita, la mayor de las hijas de doña Visi y don Roque, anda muy enamorada de un opositor a notarías que le tiene sorbida la sesera. Algo semejante le debió de ocurrir a Eulogia, el ama del bar El paraíso terrenal, cuando perdió el seso y se escapó con un tocaor que andaba siempre bebido. Muy enamorada demostró estar la esposa de Hermengaudio, cuando siguiendo la costumbre de las mujeres inmensamente felices, se echó a llorar. La novia de ‘tuprimo’ el egiptólogo, estaba dispuesta a dejarse embalsamar por él, aunque hubieron de desistir por las murmuraciones del vecindario. Annelie, llama cariñosamente a Vicent meu farrapiño, miña piltrafiña, y en su deseo de agradarle, le prepara yemas con vino de Oporto para que coja fuerzas. La señorita del 40 confiesa a Elisa, la enfermera, estar enamorada de un hombre más hermoso que el hombre fuerte, grácil y vistoso. Asegura que más hermoso que verlo caminar y que oírle hablar es poseerlo… Dulce, cautelosamente, con miedo de que entre nuestros brazos se rompa su bravura, ese silencio que recubre su espíritu como un ungüento. Os aseguro –le comenta- que querer a un hombre, que quererlo con frenesí, sin ritmo alguno, alocadamente, desacompasadamente, es un placer como no podéis ni figuraros. Muy enamorada está también la señorita del 37, ¡Pobre, con lo mona que es! Por las noches, observando a lo lejos las luces de la capital, no puede contener las lágrimas, ¡es una romántica! Y cuando después de cenar se mete en la cama, coge la foto de su novio y la aprieta contra su pecho hasta que el llanto la invade, un llanto convulsivo que acabará con ella. Aunque a pesar del amor que manifiesta tener al novio ausente, no parece guardarle la ausencia. Cuando se abalanzó sobre mí y me besó –reconoce ella misma, refiriéndose al amigo del 52- yo, ciertamente, hice poca resistencia. Y más adelante, como queriendo justificar su condescendencia, pero declarando el respeto que le merece y la atracción que siente hacia él, añade: mi amigo del 52 dice que soy una romántica y una soñadora. No lo sé. Quien sí me parece soñador y romántico es él, con su sensible corazón. […] Tiene un corazón de oro, ahogado por todo ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a los que hubieran podido nacer poetas. Cuando finalmente la señorita del 37 muere, el relator se acuerda de ella y del amor que profesaba a su novio: Ahora, desde el hermoso cielo, cuando vaya a acostarse ya no apretará contra su pecho, hasta caer invadida por el llanto, aquella fotografía de su novio, que tanto y tan amablemente le atosigaba y le hacía sufrir.
Tras recoger primero las citas que presentan al hombre enamorado y luego a la mujer de igual condición –sin que el orden de tal presentación signifique prioridad-, pasaremos a exponer aquéllas que muestran la relación amorosa en que hombre y mujer adquieren igual protagonismo. Amor mutuo, que va desde la admiración y el respeto al trato íntimo y al rendido apasionamiento, y que se advierte en un estremecimiento minúsculo del huesecillo que esconden. Amor que surge tenuemente y se alimenta con el trato, o se enciende repentinamente como el fuego, en una antorcha difícil de extinguir.
Imagen serena, de pareja bien avenida, la que presentan Annelie y Vincent. Mientras Annelie hace encaje y mueve con gusto y buen equilibrio los palillos, Vincent le lee novelas de Corín Tellado procurando cuidar la entonación e incluso el gesto… Agradecida, Annelie ríe por lo bajo pensando en Vincent y en el gusto que le da. La mujer del coronel se sentía dicharachera y locuaz, y sus encantadores ojos verdes se veían rebosantes de promesas que ya se habían cumplido. Vieja ya, reconocía la bondad de su marido Epifanía, de quien decía tener un nombre eufónico y hermoso. La pareja que se adoraba en silencio, mano sobre mano, un mirar fijo en el otro mirar, es también un ejemplo de sereno y amoroso respeto. O los amantes que dejaron sobre la corteza del viejo nogal un corazón atravesado por una flecha. Marujita y Cesarín ofrecen una imagen de amor romántico, casi adolescente. Marujita es muy tierna y llama muñeco a su Cesarín; como el Cesarín también es muy tierno, llama nena a su Marujita. La verdad es que están hechos el uno para el otro. Tomás y Juliana, pareja muy joven pero que lleva ya cinco años de matrimonio, no ha tenido hijos; por no tener, no tuvieron ni síntomas siquiera. Da gusto verlos los domingos y días de fiesta, cuando se ponen de punta en blanco y se van a pasear, bien cogiditos de la mano para no perderse. -¡Qué grande es esto, Juliana! -¡Ya, ya! ¡Aquí sí que hay riqueza! Imagen romántica también la de las misteriosas parejas de enamorados que pasean a las afueras de la capital. Parejas de enamorados que deambulan por los desmontes enlazadas del talle, recitando pensativas poesías; como son pobres, tienen que esperar a que se haga de noche para besarse. Cuando Dios me pregunte cualquier día –comenta el relator-: -Hijo mío, ¿en qué quieres que te convierta? Yo le responderé sin pararme a pensarlo: -En aquella pareja de enamorados que camina cogida de la mano, Padre ´mío, o enlazada por la cintura.
Un halo de misterio respeta el gesto de los enamorados. Hasta el reloj que gobierna la ciudad desde su alta torre –observa Mrs. Caldwell- se ha negado a pasar de las siete treinta, la hora que aguardan los enamorados para cubrirse la cara con un antifaz y llevarse una mano de fría cera al corazón. Ella misma no tiene reparo en confesar a Eliacim, el hijo que le fue arrebatado, sus agradables encuentros amorosos con Crony, el compinche de la permanente sonrisa: Algunas noches, cuando prolongamos un poco la sobremesa y escuchamos, con las manos enlazadas ‘Good night’… suele besarme sin dejar de sonreír. Después, fingiendo estar arrepentido, me dice, ¿puede usted darme un poco de mermelada?, pero yo, hijo mío, le sigo el juego y le sirvo un poco de mermelada. ¡Qué risa! Al final, Eliacim, volvemos a besarnos. Crony, ¡vete! Y Crony, andando hacia atrás para no darme la espalda, sale a la calle con la sonrisa clavada, como un pájaro, en su carita de conejo. Yo, desde la ventana, suelo decirle adiós.
El encuentro amoroso no requiere alharacas ni gestos solemnes, sólo serena sinceridad. Así piensa ‘tuprimo’, que desprecia los amores solemnes prefiere los amores minúsculos y casi imperceptibles los amores que se van adaptando al reloj con toda cautela como la piel del gusano al gusano y que funcionan con insospechada monotonía respetuosa. Encuentros amorosos como los que siguen:
El reencuentro de Pascual Duarte con Esperanza, joven que enamorada desde hacía tiempo no reveló sus sentimientos hasta que Pascual, cumplida su condena, regresa al pueblo. La poética descripción que el protagonista hace del momento está cargada de verdad, de serena, ruborosa entrega. La Esperanza se había vuelto roja como un pimiento. La voz le salía como cortada y los labios y las aletas de la nariz le temblaban como las hojas movidas por la brisa, como el plumón del jilguero que se esponja al sol. –Te esperaba, Pascual. Todos los días rezaba porque volvieras pronto. Dios me escuchó. –Es cierto. Volví a besarla las manos. Estaba como apagado. No me atrevía a besarla en la cara. […] La besé ardientemente, intensamente, con un cariño y con un respeto como jamás usé con mujer alguna, y tan largo, tan largo, que cuando aparté la boca el cariño más fiel había aparecido en mí. Diálogo lleno de ternura el que Martín y Pura sostienen. Se quedaron unos instantes en silencio. Pura le besó de nuevo. –Eres un romántico. Martín sonríe con tristeza. –No, simplemente un sentimental. Martín le acaricia la cara. –Estás pálida, pareces una novia. –No seas bobo. –Sí, una recién casada. -¡Pues no lo soy! Martín la besa los ojos delicadamente, igual que un poeta de dieciséis años. –¡Para mí, sí, Pura! ¡Ya lo creo que sí! La muchacha, llena de agradecimiento, sonríe con una resignada melancolía. –¡Si tú lo dices! ¡No sería malo!. Y cargado de inocente ingenuidad, el recuerdo que en la cabeza de la negra María del Aire revive una y otra vez, de un hermoso encuentro con Feliciano Bujanda, el caporal, y los tan apasionados como respetuosos deseos de éste: -¡A besototes te he e reventá, negra, pa que te recuerdes del santarriteño pa toa la vía...! ¡A besototes te he e comé, negra, que cargues mi jierro en mitá e la cara, ¿sabes?, que ya no tas cachilapa, negra…! -¡Ah, qué tercio tardinero, pues, y pa qué me boto tóa esnúa, güeno, encimita la tierra! La negra María del Aire no se movió del sitio. Por dentro de la cabeza de la negra María del Aire retumbaron confusas como las más honestas caricias, las vagas campanas de la palabrería. –Pa que se te pegue tóa la tierra al cuero, negra, pa que al comete la carne me sepa, entro e la boca, al sabó e la tierra!
ÁNGEL HERNÁNDEZ EXPÓSITO
Maestro. Doctor en Ciencias de la Educación y estudioso de Cela
Emérito UCJC







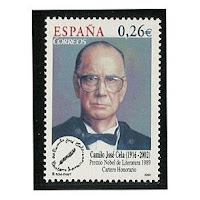



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíanos tus comentarios