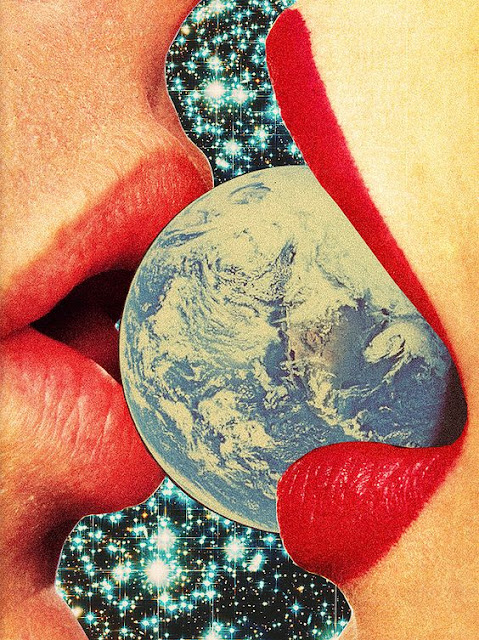ÍNDICE
PRINCIPAL
Pregón:
Escuela, de bullir
imágenes
Cuadros
sobre el más allá (IX)“
Los amantes se comen el mundo”. E.
Malvido
Coronavirus:
Genética de
las poblaciones y humanidades.
Á. Gómez Moreno
Páginas
recuperadas (9):
¿Vulnerables o inmunes? Teódulo
G.R.
Alta
política con estilo: En
el horizonte, Europa.
R.
Duque de Aza
Hemos
leído: Habilidades gimnástico acrobáticas. F. Sáez
Soneto
desde el sentimiento:
AFDA.
Á. H.
Rincón
de Apuleyo: Junto
al mar.
Afderías,
9: El gallo y
las gallinas. CUR
Educación
física: Contenidos
de la EF: 13-15 años. F.
Sáez

ESCUELA DE BULLIR IMÁGENES
Escuela y Sociedad a través de la Historia han ido del brazo. Así fue ya en la lejana Mesopotamia, en el Egipto de tres milenios, en el corazón de Israel, en la Grecia de Platón y de Aristóteles, en la Roma imperial, en el Medievo de las escuelas monacales y universidades, en los esplendores del Renacimiento… Escuela en alto, sociedad creadora y viva. Sociedad decadente, Escuela en declive o disolución. Siempre correlativas.
Hoy
la Sociedad está vieja y enferma, carece de pulso. La educación, en
términos generales, es un fracaso mundial, no solo español. Aunque
dispone la Escuela de una tecnología espléndida y abunda en
formalidades pedagógicas, no transmite las imágenes
vigorosas
que antaño dinamizaban la vida personal y social.
¿Qué
clase de imágenes vigorosas no transmite? Las que manan pujantes de
las grandes obras literarias, de la filosofía de pensadores de
fondo, de la mejor historia del propio y de otros pueblos.
Con
la caída del muro de Berlín y el fin del marxismo, el año 89,
parece que le Historia se ha detenido. Nos hemos entregado al Estado
del Bien-estar no del Bien-ser, a la mediocridad. Empezábamos la
gran desmemoria de fin de siglo con la voluntad de olvidar el pasado,
de vivir en un mero presente placentero. Ya todo era indiferente,
todo daba igual, todo era intercambiable.
Mientras
el mejor Occidente se daba al olvido y bebía en las aguas del río
Leteo (drogas, movidas, yoga, New Age…), el peor Occidente urdía
destrucciones y se entregaba al resentimiento hasta llegar al odio,
su forma de crear, destruir.
 En
épocas más vigorosas y vitales que la nuestra se vivía con la
imaginación familiarizada y alimentada de imágenes
de
relatos de personajes bíblicos, de héroes griegos y romanos, de
pensadores, de poetas, de santos y de sabios de otros tiempos y
contemporáneos. Hoy, hemos arrinconado estas imágenes o las hemos
despojado de su condición inmortal, heroica o sagrada, cuando no las
hemos desterrado de nuestro mundo a mano. A ellas habrá que volver,
para que bullan en la Escuela.
En
épocas más vigorosas y vitales que la nuestra se vivía con la
imaginación familiarizada y alimentada de imágenes
de
relatos de personajes bíblicos, de héroes griegos y romanos, de
pensadores, de poetas, de santos y de sabios de otros tiempos y
contemporáneos. Hoy, hemos arrinconado estas imágenes o las hemos
despojado de su condición inmortal, heroica o sagrada, cuando no las
hemos desterrado de nuestro mundo a mano. A ellas habrá que volver,
para que bullan en la Escuela.¿Qué alumno sale hoy de las actuales aulas españolas con el tirón que supone un apasionamiento por la singular persona de Cristo corazón de la Escuela, la lectura viva del Cantar de mío Cid y del Quijote, el peso histórico de la Conquista de América, el latigazo de la inefable pintura de Velázquez y de Murillo, el considerarse descendiente de los rústicos de la Guerra de la Independencia y de los héroes de la División Azul?

¿Quién
abandona hoy las aulas universitarias con la Biblia a fuego sobre su
corazón y su inteligencia? ¿Ídem que le escueza en el alma de por
vida la Ilíada, la Eneida, la Divina Comedia, El gran teatro del
mundo, la pintura de fra Angelico, el Acueducto de Segovia, la música
de T. L. de Victoria…?
¡Enciéndase
el horno con fuego inteligente, póngase pasión y que vuelva a
bullir la Escuela con añejas y nuevas IMÁGENES!

Mariano Peccinetti (1985- )
“Los
amantes se comen el mundo”
Collage de la serie
“Collage al infinito
El NT, tan elocuente a la hora de tratar desde Cristo y en Cristo los dos contenidos del cielo que hemos mencionado (la relación de los resucitados con el Dios de Jesús y la relación de los bienaventurados entre sí), ahora se manifiesta sobrio y dubitativo cuando se refiere al tercer elemento que integra la felicidad plena del cielo de los resucitados: la pervivencia del cosmos y las actividades que los resucitados desplegarán como señores del universo en la vida bienaventurada.En un primer análisis vamos a ver qué nos dice la fe cristiana en Dios creador y los diagnósticos de las ciencias contemporáneas sobre la pervivencia del universo.
Dios no
es solamente el Autor de la creación desde la nada (“creatio ex
nihilo”), sino también de la creación continua (“creatio
continua”). La 2ª ley de la termodinámica nos habla de la
“entropía”, que la ciencia física entiende como la tendencia de
un sistema aislado de energía al desorden, al caos. Hemos oído
muchas veces la frase “big bang”, la gran explosión de energía.
La entropía vendría a ser el agotamiento total de la energía del
universo.
No se
debe poner ese predecible acontecimiento físico al par de la
creación continua por parte del Creador. Nadie sabe nada de la
interacción que Dios creador mantiene con el cosmos.
A
continuación cambiamos de enfoque: en lugar de mirar el cosmos desde
la acción creadora de Dios, creación inicial y creación continua,
nos fijaremos en la acción resucitadora de Dios realizada ya en
Jesucristo.
Vamos a
dar tres razones teológicas de la pervivencia del mundo en la era
definitiva de los hijos de Dios resucitados a imagen y semejanza del
Hijo Jesucristo:
*
El Dios resucitador es el mismo Dios creador. Es inconcebible
que la acción resucitadora de Dios no lleve a feliz término el
mismo mundo que ha brotado de sus manos creadoras.
**
El Hijo humanado gloriosamente
es la misma Persona que subsistió en la humanización histórica de
Dios Hijo. La Segunda Persona humanada escatológicamente continúa
relacionada, aunque de forma superior, con este cosmos con el que se
comprometió para siempre el día en que fue engendrado en el seno
de María.
***
Los hombres nuevos,
inmortales, no serán seres creados por Dios de la nada, sino
que la fe cristiana proclama la resurrección
de los hombres muertos.
Esta pervivencia perpetua de la anterior personalidad humana
comporta la continuidad de este mundo material, en el cual los
resucitados hijos de Dios ejercerán plenamente el señorío que
Dios les otorgó al crearlos (cfr. Gen. 1,28).
Y ¿qué
tipos de actividades ejercerán los resucitados con ese señorío
sobre el cosmos?
La
relación de los hombres actuales con la naturaleza está marcada en
gran parte por la necesidad. En la vida celestial, en cambio, la
relación con el cosmos por parte de los hombres bienaventurados
estará caracterizada por la “pro-creación” gratuita y
gratificante. La actividad del hombre en el mundo será una actividad
más bien lúdica, como la que el AT asigna a la Sabiduría:
“Yo
estaba junto a Él, como aprendiz; yo era su alegría cotidiana,
jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la
tierra, y compartiendo mi alegría con los humanos” (Prov 8,30-31).
Vamos a
citar dos textos que se refieren a las actividades que los
bienaventurados podrán seguir desarrollando en el futuro
escatológico en relación con el cosmos. El primero es del concilio
Vaticano II, más en concreto de la Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual, del documento más conocido como Gaudium
et Spes. El documento conciliar en su nº 39 afirma, por una
parte, que el progreso terreno, en los diversos aspectos
(tecnológicos, científicos, humanos individuales y sociales…)
interesa mucho al reino escatológico de Dios, y, por otra parte,
que, con la llegada del Señor en su manifestación gloriosa, los
bienes que son producto de nuestros generosos y nobles esfuerzos se
mantendrán y se completarán de manera inimaginable:
“Aunque
el progreso terreno no se haya de identificar con el desarrollo del
reino de Dios… interesa mucho al reino de Dios. Los bienes que
proceden de la dignidad humana, de la comunión fraterna y de la
libertad, una vez que, en el Espíritu del Señor y según su mandato
lo hayamos propagado en la tierra, los volveremos a encontrar… en
el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de
santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. En la
tierra este reino está ya presente de una manera misteriosa, pero se
completará con la llegada del Señor.”
El
segundo texto pertenece al paleontólogo, al amante apasionado de la
presencia y acción transformadoras de Cristo en la materia, al
sacerdote jesuita Teilhard de Chardin. Este autor ama la materia=el
universo porque, ante todo, la ve animada por el Verbo encarnado en
carne de hombre; también porque Jesús de Nazaret, el Verbo
humanado, supo luchar contra las negatividades de la materia para el
ser humano (sus tentaciones de individualismo, de sin sentido, de
disgregación y de muerte) y vencerlas con su amor apasionado a Dios
y amor altruista a sus semejantes; y finalmente porque, a diferencia
de muchos cristianos, sigue contando con la materia=universo en los
bienaventurados del cielo porque Cristo resucitado no es un espíritu
a-cósmico, sino el Cristo cósmico:
“Tú,
Materia, reinas en las serenas alturas en las que los santos se
imaginan haberte dejado a un lado; carne transparente y tan móvil
que ya no te distinguimos de un espíritu” (Himno a la Materia).
La
pervivencia de este mundo es, por otro lado, la aspiración profunda
de poetas cristianos como Joan Maragall, José María Souvirón...
Del
primero son estos versos entresacados de su Canto espiritual,
según la traducción del también poeta cristiano J. M. Valverde:
“¡Es
igual! Este mundo, como sea,
tan
extenso, diverso y temporal,
esta
tierra con todo lo que engendra
es
mi patria, Señor, ¿y no podría
ser
también una patria celestial?”
J. M.
Souvirón, gran poeta malagueño, se declara poeta creyente en su
libro Del nuevo amor (1943).
Personalmente me cautivó la lectura de este libro, por su forma y
por el contenido, que versa sobre el Amor con mayúscula. Entre su
amplia producción poética, selecciono los siguientes versos de la
poesía “La gran sorpresa”,
que responde bellamente al deseo humano de que este mundo permanezca
por los siglos de los siglos.
La gran sorpresa
“Será
saber de pronto
que
no hemos dejado el mundo en que vivíamos,
que
ese mundo nos sigue y acompaña
con
sus paisajes y sus cánticos.
Mundo
perfectamente realizado
en un
tiempo distinto.
La
tierra es segura,
tal como
fue, por lo que fue creada.
La
escena que olvidamos
acaso
por no haberla merecido.
La
mirada de odio transformada en amor.
La
despedida hecha retorno inesperado
en la
nueva esperanza, ya sin dudas.
El barro
hecho jardín.
El golpe
hecho caricia, el dulce golpe.
Tal
vez en un minuto
se
hayan cumplido los tres días de Pascua.
¿Adónde
iremos?
No
tendremos que ir; nos quedaremos
vivos
de otra manera, pero vivos,
en
sitios cuyo nombre aún ignoramos,
cuyos
límites hoy no conocemos,
pero
que serán sitios adorables
donde
habíamos estado sin saberlo.
La
gran sorpresa será conocer
que
no habíamos muerto.”
¿Cómo
es posible representar no el cambio en sí mismo del universo, sino
la transformación de los seres humanos resucitados y sus efectos de
cara a su señorío y a sus actividades respecto del universo
material? Desde luego no hay una obra pictórica tradicional que nos
lo exponga. Hay que recurrir a una representación fantasiosa. Nos
hemos visto obligados a recurrir a alguna composición artificial y
artificiosa, como al collage del argentino Mariano Peccinetti, que
figura en la portada de este artículo.
¿Qué
es lo que observamos en el collage de Peccinetti? En primer lugar,
destaca la superioridad de los seres humanos sobre el mundo material:
el tamaño de las bocas de los amantes es considerablemente superior
al del mundo, entendamos por mundo ya sea el planeta tierra, ya sea
el universo o el pluriverso que abarca todas las galaxias existentes.
Esa superioridad de los seres humanos se pone también de manifiesto
por el colorido rojo carmesís de los labios de los amantes humanos
sobre el blanco y azul desvaídos del mundo.
En
segundo lugar, en el collage de Peccinetti compartimos el disfrute de
nuestro dominio escatológico del universo que habitaremos. Dejamos
de contemplar para siempre la imagen de la humanidad sometida y
zarandeada por las fuerzas incontrolables de la naturaleza y
asistimos al momento inacabable de tener al mundo a nuestro servicio
y para nuestro seguro deleite.
¿Es
posible decir algo más sobre nuestro quehacer en el futuro
escatológico en relación con la realidad material, cósmica? Pienso
que el collage del joven Mariano Peccinetti responde, a su manera,
satisfactoriamente a nuestra capacidad concreadora después de la
muerte. A don Miguel de Unamuno lo que más le retraía de su
creencia en la existencia de la vida escatológica era precisamente
la falta de continuidad después de la muerte de su intensa actividad
intelectual en esta existencia corpórea (actividad “con-creadora”):
“¿Pero
es acaso pensable una vida eterna y sin fin después de la muerte?
¿Qué puede ser la vida de un espíritu desencarnado? ¿Qué puede
ser un espíritu así? ¿Qué puede ser una conciencia pura sin
organismo corporal?” (“Del sentimiento trágico de la vida”).
Las
preguntas de incredulidad que Unamuno lanza en este texto van contra
la concepción espiritualista de Platón. Pero no afectan a la fe
cristiana en la resurrección de los muertos. Los creyentes
cristianos afirmamos que es el yo del justo el que será resucitado
en su integridad humana y transformado escatológicamente… El
fundamento de nuestra fe en la resurrección y transformación de los
muertos fieles a Dios no se basa en que tenemos una concepción
antropológica distinta a la de Platón, sino en el hecho de la
resurrección del Hijo humanado del Padre. Unamuno tenía una
antropología similar a la del cristianismo, pero el antiguo Rector
de la Universidad de Salamanca no creía en la resurrección de
Jesucristo.
EDUARDO
MALVIDO
Maestro,
catequista y teólogo
CORONAVIRUS,
GENÉTICA DE LAS POBLACIONES Y HUMANIDADES
Nota
de la dirección del blog AFDA: el documento que presentamos es
síntesis del ensayo realizado por su autor en la Lección de
Clausura del Curso Académico 2019-2020 en la Universidad de
Alicante. Nuestro propósito no es otro que el de facilitar su
comprensión y divulgación, por lo que hemos obviado citas
bibliográficas y determinados detalles técnicos y cuestiones
secundarias, respetando, con la necesaria supervisión del autor, los
elementos fundamentales del documento inicial.
En este
estudio, pongo de relieve la relación entre la geografía del
coronavirus y la genética europea. Ciertamente, llama la atención
que la epidemia (en puridad, no merece llamarse pandemia)
derivada del coronavirus (SARS CoV-2) se cebe en las comunidades
humanas en que impera el haplogrupo R1b, característico de Europa
Occidental. Más sorprende, no obstante, que el hecho haya escapado a
la atención de la comunidad académica, que debería trabajar con la
presente hipótesis por las implicaciones que tiene.
 Desde su
foco difusor en la lejana China, el coronavirus dio el salto a Europa
de un modo imposible de precisar (su trazabilidad
es compleja, como sabemos). Lo único seguro es que este minúsculo y
temible invasor, de cuya existencia las autoridades chinas informaron
a la OMS el 31 de diciembre de 2019, dio la cara en Europa un mes más
tarde. Fue el 31 de enero cuando dos turistas chinos que se
encontraban en Roma fueron hospitalizados por presentar un cuadro
clínico sospechoso y preocupante. En cuestión de días, el virus se
había extendido por Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y toda la
Italia septentrional, contagiando a miles y miles de personas. En esa
región, el coronavirus arraigó con fuerza inusitada, nada
comparable a lo sucedido en otras partes, entre ellas el propio sur
de Italia. El mapa italiano del coronavirus se perfiló de inmediato,
y se ha mantenido sin apenas variaciones: la epidemia va de más a
menos cuando descendemos por la Península de los Apeninos y tiene su
frecuencia más baja (en número de contagios y muertes) en Calabria
y Sicilia. La geografía y las magnitudes del coronavirus,
actualizadas como conviene por los expertos de la Johns Hopkins
University (Baltimore, MD, USA), son de público dominio.
Desde su
foco difusor en la lejana China, el coronavirus dio el salto a Europa
de un modo imposible de precisar (su trazabilidad
es compleja, como sabemos). Lo único seguro es que este minúsculo y
temible invasor, de cuya existencia las autoridades chinas informaron
a la OMS el 31 de diciembre de 2019, dio la cara en Europa un mes más
tarde. Fue el 31 de enero cuando dos turistas chinos que se
encontraban en Roma fueron hospitalizados por presentar un cuadro
clínico sospechoso y preocupante. En cuestión de días, el virus se
había extendido por Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y toda la
Italia septentrional, contagiando a miles y miles de personas. En esa
región, el coronavirus arraigó con fuerza inusitada, nada
comparable a lo sucedido en otras partes, entre ellas el propio sur
de Italia. El mapa italiano del coronavirus se perfiló de inmediato,
y se ha mantenido sin apenas variaciones: la epidemia va de más a
menos cuando descendemos por la Península de los Apeninos y tiene su
frecuencia más baja (en número de contagios y muertes) en Calabria
y Sicilia. La geografía y las magnitudes del coronavirus,
actualizadas como conviene por los expertos de la Johns Hopkins
University (Baltimore, MD, USA), son de público dominio.
Para el
iniciado en Genética de poblaciones, el mapa del coronavirus
demuestra que la enfermedad de que es causa (COVID-19) tiene mayor
incidencia en las zonas en que predomina el haplogrupo R1b. Y
aclararé que el haplogrupo
lo definen las variaciones en el ADN de un individuo, que comparte
con miembros de su misma comunidad humana. Añádase que los alelos
determinan el ADN y que son muchas las enfermedades y síndromes de
carácter hereditario que se deben a la alteración de algún alelo.
Así, el
actual ADN de los manchegos (que portan algunas variedades de R1b) se
remonta a los gascones y vascones que acompañaron a Alfonso VI en su
campaña
toledana
de 1085; del mismo modo, la genética de los mallorquines de hoy
confirma que su origen está en el Ampurdán, los Pirineos y el
Languedoc pues ellos repoblaron las Islas Baleares tras la campaña
de Jaime I.
En el
mapa resultante del estudio realizado por S. M. Adams y otros
genetistas en 2008, sobre un total de 1.140 individuos, llama la
atención la correspondencia total de haplogrupos con etnias o razas,
operación no poco dudosa al identificarse automáticamente
haplogrupo y grupo étnico-cultural. En Eupedia
podemos
comprobar que, en el meridión italiano, R1b cede ante haplogrupos
del Mediterráneo oriental y el norte de África. Esa diversidad
aporta sentido a dos cifras tan extremas como los 5.561 casos por
millón de habitantes de Lombardía, frente a 457 en Sicilia. Pasemos
revista a aquellos países y regiones, ya estén en Europa u otros
continentes, cuyas cifras resultan más ilustrativas. Revelador es el
caso de Grecia, donde el coronavirus muestra su cara más amable,
pues suma 200 contagios de SARS-CoV-2 por millón de habitantes (para
hacerse una idea de las magnitudes, basta comparar esa cifra con los
6.882 casos de Madrid).
En mi
opinión, este hecho concuerda con una realidad incontestable: la
genética de los griegos difiere por completo de la propia de los
pobladores de Europa occidental. Concretamente, en Grecia los
haplogrupos hegemónicos son el E1B1B, propio del norte de África,
con otros dos, el J2 y I2, propios del Mediterráneo oriental; por su
parte, el haplogrupo R1b aparece en un 15% aproximado de su
población.
Prestemos
atención a Alemania, cuyos buenos resultados en la lucha contra la
epidemia se deberían —y esta opinión es casi unánime— a los
medios con que cuenta, especialmente a sus empresas y laboratorios
médico-farmacéuticos; a ello, habría que añadir la eficacia y
rapidez de su reacción frente al virus y otros posibles factores
privativos. En mi opinión, y sin que ello suponga minusvalorar la
calidad del sistema sanitario de ese país, la genética de los
alemanes resulta más eficaz en este caso que la de un español o un
británico. Las cifras del SARS-CoV-2 y la COVID-19 en Alemania, tan
envidiadas por los españoles, tienen que ver con el hecho de que
Alemania es una zona de tránsito genético.
Ciertamente,
en ella comienza el descenso en la
frecuencia del haplogrupo R1b
(44%) y el incremento en R1a (16%), característico de los pueblos
eslavos; en la misma medida se siente el escandinavo I1, al que se
une un popurrí genético de baja frecuencia. Idéntica es la
proporción de Austria, aunque llaman la atención dos hechos: la
diversidad genética del país y, comparativamente, la baja
frecuencia de R1b (32%), superado por la suma del escandinavo I1
(12%), el eslavo R1a (19%), el eslavobalcánico I2a-b (9%); y en
segundo término, la presencia nada despreciable del
haplogrupo
africano E1b1b (8%). Por cierto, curiosidad donde las haya, éste era
el haplogrupo de Adolf Hitler.
En fin,
en Rusia, donde el haplogrupo R1a es hegemónico —pues alcanza el
46% del total, muy por delante de N (23%), de origen euroasiático y
segundo en frecuencia, y de I2 (11%), también euroasiático y
tercero en frecuencia—, el virus tiene una cifra insignificante si
se compara con las de sus vecinos de la Europa Central y Occidental:
tan sólo 92 casos por millón.
Como
hemos visto, el haplogrupo R1b abarca desde el norte de Italia a
Finisterre y tiene una frecuencia muy alta en el País Vasco (85%),
Irlanda (81%) y en dos regiones francesas: Bretaña (80%) y Normandía
(76%). Tras Irlanda, los grandes reservorios del R1b por países
corresponden, por este mismo orden, a España (69%), Gran Bretaña
(67%), Bélgica (61%) y Francia (58’5%). Luego viene Italia, con
una frecuencia muy distinta al norte o al sur. En la Europa del R1b,
la COVID-19 tiene efectos devastadores.
Por un
tiempo, las cifras y la información en general parecían quitarme la
razón, al menos en los casos de Gran Bretaña y Francia, dos de los
grandes reservorios de R1b; sin embargo, en la primera semana de
abril, los contagios y las cifras de muertos se dispararon hasta
marcar máximos. El 15 de abril Francia tuvo 1.427 muertos y Gran
Bretaña 761. Los cambios de tendencia son continuos y parecen la
norma; de ese modo, el 16 de abril la cifra se redujo a la mitad: 753
decesos. Las autoridades sanitarias deben saber, antes de nada, que
la clave de este todavía gigantesco dilema está en la Genética de
poblaciones. Las cifras suben y bajan de un día para otro, como en
Francia, que el 16 de abril vio reducida la cifra de muertos hasta
753.
De
Bélgica hay que decir que le corresponde el lugar que justamente
ocupa, pues su R1b representa el 61% de R1b y los contagios por
millón de habitantes son 3.226, lo que supera la cifra de Italia
(2.920). También sorprende que sean tan parecidas las cifras de sus
dos regiones principales: la de los valones (3.078) y la de los
flamencos (3.288). Aunque las proporciones no sean exactas, de
Holanda, con un 49% de R1b y 1.860 casos por millón de habitantes,
cabe decir que apenas si se aparta de la fórmula aquí aplicada.
A
nuestro cálculo, sólo se resiste —y conviene precisar que de
forma igualmente relativa— Irlanda, aunque su número de casos, que
ayer alcanzó los 3.000 casos por millón no es una cifra baja en
términos absolutos; sin embargo, empatar en contagios con Suiza, que
anda también por los 3.000 casos aproximados, debe considerarse todo
un logro; ya que el R1b suizo queda a más de treinta puntos del
irlandés: 50% frente a 81%. Hay que comparar magnitudes sabiendo lo
que se hace, pero tanto o más se necesita que los parámetros sean
idénticos o muy parecidos. En ese sentido, llama mucho la atención
que el aumento de casos en Irlanda se considere un fracaso absoluto
al comparar las cifras con las de países semejantes por su
población; sin embargo, lo que importa —ya lo he dicho— no es el
número absoluto o relativo de habitantes, ni la renta per cápita,
sino el porcentaje de R1b de cada país.
Si
comprobamos el R1b de las cinco similar
nations,
caemos en la cuenta de que la operación es fallida en origen. ¿Qué
tenemos frente al 81% de Irlanda? Pues veamos los porcentajes
respectivos, en orden decreciente, de Dinamarca (33%), Noruega (32%),
Eslovaquia (14,5%), Croacia (,5%) y Finlandia (3,5) A la luz de ese
dato, la operación es aberrante. Un dato a tener en cuenta es la
división de los haplogrupos en
ramas
o en subclados; a ese respecto, hay un dato de la mayor importancia.
En los países o regiones de Europa en que impera R1b, la más
poderosa de sus ramas, por frecuencia y extensión, es P316, S112 o
R1b1b2a1b. A menudo se le adhiere una etiqueta, italo-celta
o italo-céltico,
por el hecho de que, en el pasado, su foco irradiador se situaba en
el entorno de los Alpes italianos. En los últimos años, se han
propuesto nuevas teorías sobre la génesis y expansión de este y
otros desarrollos de R1b y, en especial, se ha prestado especial
atención preferente al País Vasco como posible foco irradiador. En
todo caso, resaltaré de nuevo la importancia que P312 puede tener en
el caso presente, ya que sería el blanco, diana o target
ideal en el caso de un conflicto NBQ. Nosotros, ni nos lo planteamos,
pero en un desarrollo teórico convendría tener este factor en
cuenta.
En
cambio, otros subclados del R1b son casi exclusivos de un país o
región, como es el caso del DF27, característico de la Península
Ibérica y concentrado en el País Vasco y los Pirineos; de la
primera zona, la vascongada, iríamos a los vascos foramontanos y los
manchegos; del extremo oriental de esa misma cadena montañosa, vamos
a las Islas Baleares gracias igualmente al fenómeno de la
repoblación.
El corte
genético del Estrecho de Gibraltar es el más tajante, ya que en 10
km se pasa del haplogrupo europeo R1b al norteafricano E1b1b.
Aparentemente, si la información de que disponemos es correcta, la
población autóctona del norte de África sería resistente al
virus, ya que Marruecos sólo contabiliza 42 casos por millón de
habitantes. A ese respecto, es importante disponer de la totalidad de
las cifras de la COVID-19 en Ceuta y Melilla, aunque por ahora sólo
dispongo de los relativos a la primera ciudad.
Por
cierto, esos datos respaldarían mi hipótesis: un 87% de los
contagiados son europeos caucásicos, frente a un 13% de origen
magrebí. Reténgase, por otra parte,
que
los europeos representan el 52% del total y los segundos el 48%; sin
embargo, los números oficiales se apartan de los verdaderos, que
hablan de una población de origen magrebí muy superior en
porcentaje (70-75%), lo que deja las proporciones en lo que a la
COVID-19 se refiere en un 90-95% frente a un 5-10% respectivamente.
Quien pueda debe completar y actualizar la información relativa a
estas dos plazas o ciudades españolas en África.
El
recuento y fijación de porcentajes son
determinantes para validar,
revisar o refutar la relación entre el coronavirus y el haplogrupo
R1b, que aquí defiendo. Del seguimiento y cotejo de los datos
resultará que mi hipótesis se desestime finalmente o se considere
con mayor detenimiento. Ese análisis (o cualquier otro con base en
la Genética) puede explicarnos el porqué de la diversa incidencia
de la COVID-19, tanto en Europa como el resto del mundo.
Interesantísimo
es lo que pueda ocurrir en Australia, donde el haplogrupo R1b es el
más frecuente con diferencia. Este dato debe cruzarse con otros como
son el aislamiento geográfico y el aislamiento adicional, resultante
del cierre de las fronteras y el control establecido por las
autoridades en esa nación-continente.
Si no
partimos del hecho señalado, no se explica la baja incidencia de la
COVID-19 en los países más
poblados de Asia y África, que no
cuentan con una sanidad pública desarrollada como la occidental y
tienen una renta muy baja. Me refiero a la India, con una población
de 1.352 millones y una tasa de contagios de 5,5 por millón; o a
Nigeria, con una población de 196 millones y poco más de 1 caso por
millón. Del mismo modo, choca que Egipto (con 98 millones de
habitantes y 18 casos) y también Indonesia (con 264 millones de
habitantes y 14 casos) queden a años luz de las cifras de Europa o
América.
En fin,
me interesa destacar un caso especialmente revelador: el de Zambia,
país en que la mitad de la población ha llegado a estar infectada
por el VIH (y me despreocupo de las cifras actuales porque no las
preciso ahora) y al que, en línea con el resto del África Negra,
apenas afecta la COVID-19. Son solamente 3 casos por millón. Para
poner orden en las cifras de la COVID-19 y anticipar su evolución,
no hay que apartar la vista de sus reservorios principales, que
invitan a formular una serie de preguntas. Esta es, en mi opinión,
la primera de todas: ¿qué pasará, a partir de ahora, en los
Estados Unidos?
Si la
razón me asiste, cabe esperar una explosión en el número de nuevos
casos; de hecho, el cambio de tendencia comenzó días antes de que
yo procediese a la recogida de datos para este artículo. La causa,
como sin duda suponen, radica en que el haplogrupo R1b está en el
ADN primario de muchos norteamericanos, con un grupo especialmente
nutrido como es el que forman los descendientes de irlandeses,
británicos y escoceses, que suman 87 millones de personas.
En otros
países de Hispanoamérica, sucede otro tanto, sin que sea
determinante el aspecto marcadamente amerindio de gran parte de la
población. Pienso en concreto en Ecuador, donde un reciente estudio
coordinado por el Centro de Investigación Genética y Genómica de
la Universidad (UTE) ha concluido que, frente al linaje amerindio del
Mt-ADN (esto es, el ADN mitocondrial o materno), el Y-ADN (esto es,
el ADN paterno) revela un mestizaje del 60%; por lo demás, el 30% es
amerindio y el 10% africano). Como muchos de los ancestros son
españoles, el haplogrupo más frecuente con diferencia es el R1b.
Conclusiones
Concluyamos.
La Genética de poblaciones muestra que el enemigo invisible, silente
y terrible al que hoy enfrentamos causa más estragos en unos países
que en otros y se muestra más cruel con determinados grupos o
individuos. Por ello, España y algunos de los países más dinámicos
de Occidente, en que R1b está en la mayoría de la población
masculina, constituyen el objetivo principal del coronavirus. La
lucha contra tan poderoso enemigo (poco más que una gripe, se nos
decía para tranquilizarnos) tiene hoy dimensiones de epopeya, aunque
no hay un único héroe, sino miles de personas que arriesgan su vida
en el trato directo con los enfermos en unas condiciones
perfectamente mejorables.
En mi
opinión, era imposible anticipar lo ocurrido en el Occidente
europeo; es más, aún carecemos de claves básicas para controlar y
neutralizar el virus. Ahora bien, el solo hecho de atender
preferentemente a un haplogrupo, el R1b, en relación con el acceso
del SARS-CoV-2 al cuerpo humano y el desarrollo de la COVID-19 puede
derivar en un uso inteligente de las armas con que acudimos al
combate. Les he contado todo lo que sé, que ojalá sirva para
apuntar algunas líneas de investigación e inducir una serie de
actuaciones.
Entre
las principales ideas que se ocurren, una es la búsqueda de un
remedio (sobre todo, de una vacuna) en el entorno del haplogrupo R1b.
En especial, habrá que prestar atención al modo en que se
interrelacionan el SARS-CoV-2 y P312, la forma más frecuente y
extendida de R1b. Para acabar, les propongo un juego que se diría
infantil por lo sencillo y que al mismo tiempo no puede ser más
revelador de que vamos por el buen camino.
Catedrático
de Lengua y Literatura
Universidad
Complutense. Madrid
PÁGINAS
RECUPERADAS (9)
LA
CUARENTENA:
¿VULNERABLES
O INMUNES?
Este
mes, que cierra el curso fecundo de AFDA, no iré a recuperar páginas
que fueron escritas en otro tiempo: imposible sustraerme a la
pandemia que invade desde nuestro pequeño yo hasta el amplio
mundo, he querido recoger algunos textos de entre la múltiple y
variada literatura que en estos meses ha salido a la luz,
especialmente en la prensa. Y no he buscado el incesante desgranar
de los datos y las cifras, sino algunas páginas que me han ayudado
a ver esta dramática realidad desde otra perspectiva, a vivir esta
situación anómala y extraña desde la sensibilidad y la experiencia
de los otros.
 Todos
hemos vivido este acontecimiento, inaudito e impensado meses atrás,
desde una situación más o menos cercana con la pandemia: unos
hemos perdido a algún familiar, otros, a amigos y conocidos... y
todos, a personas relevantes de la vida social, pero, sobre todo, a
los miles y miles de personas anónimas, compañeros de nuestra
aventura vital. Todos hemos sentido, perplejos e impotentes, la
extensión y la intensidad de este mal que ha dejado herido al mundo
en sus seguridades, en sus dogmas, en la firmeza de sus
adquisiciones...
Todos
hemos vivido este acontecimiento, inaudito e impensado meses atrás,
desde una situación más o menos cercana con la pandemia: unos
hemos perdido a algún familiar, otros, a amigos y conocidos... y
todos, a personas relevantes de la vida social, pero, sobre todo, a
los miles y miles de personas anónimas, compañeros de nuestra
aventura vital. Todos hemos sentido, perplejos e impotentes, la
extensión y la intensidad de este mal que ha dejado herido al mundo
en sus seguridades, en sus dogmas, en la firmeza de sus
adquisiciones...
Y muchos
han escrito, abrumados por el peso de esta situación, para describir
la intensa morbilidad del virus, su facilidad de contagio, la
responsabilidad que cada uno adquiere consigo mismo y con los otros,
las consecuencias de todo tipo que harán de nuestra sociedad
conocida una sociedad diferente. Se ha hablado mucho de las
consecuencias sociales, culturales, económicas, casi todas ellas
negativas y de un alcance e intensidad impresionantes.
Pero
también se ha hablado –y se ha repetido como un mantra en ciertos
ámbitos sociales- que la vida –en general y en cada uno de
nosotros- ya no volverá a ser igual, que no volveremos a ser los
mismos, que esta pandemia cambiará nuestra forma de vivir y, sobre
todo, nuestro yo, nuestras ideas y valores, nuestras relaciones con
los demás. Aunque algunos, escépticos o incrédulos, consideran
esta posibilidad como algo impensable, como “un imposible
milagro”.
Pues
bien, desde el optimismo y “desde la esperanza a pesar del mal”,
deseo recuperar unas páginas de JOSÉ MARÍA ORTIZ IBARZ, Rector de
la Universidad Villanueva, aparecidas en el diario ABC (30 de marzo
de 2020) cuyo título –“Vulnerabilidad e inmunidad”-
quiere ser una mirada positiva sobre esta pandemia y descubrir que se
puede llegar desde la inevitable vulnerabilidad de nuestro ser
individual y colectivo –ahora dramáticamente experimentada- a
descubrir y afianzar en nosotros, paradójicamente, una cierta
inmunidad: “Cuando estamos haciéndonos a la idea de lo que va a
significar vivir confinados en nuestras casas, las actuales
circunstancias constituyen una inesperada oportunidad para
reflexionar sobre vulnerabilidad humana. Y sobre lo que puede
hacernos inmunes”. En este caso, no es la inmunidad biológica
frente al virus, sino la inmunidad moral, esa inmunidad que creamos
con lo mejor de nuestra condición humana.
La
vulnerabilidad, dice el articulista, no se muestra sólo en casos de
contagio físico; aunque ese contagio haya sido una realidad
dramática y siga siendo una dolorosa amenaza para todos. Incluso en
esta dura realidad de la pandemia nuestra vulnerabilidad nos hace
tomar conciencia de nuestra contingencia, de nuestra debilidad y de
nuestra dependencia. Dependemos de los otros; no sólo de su ayuda
material, sino de su palabra, del sentido que cada uno nos aporta
ante realidades oscuras y dramáticas. Sobre todo cuando padecemos
la mayor vulnerabilidad que puede sufrir una persona.
Hay una
vulnerabilidad que supera a las demás: “toda vulnerabilidad
produce miedo. Que la vida nos ponga en relación con otros también
evidencia su carácter dependiente y vulnerable. Porque cuando
intentamos querer a los demás asumimos el riesgo de no ser aceptados
o correspondidos, y eso nos hace sentir vulnerables. Pero, ¿cuál es
la mayor vulnerabilidad que puede sentir una persona? No parece ser
la que pueda eliminar nuestro cuerpo. Cuando nos preguntamos si
desearíamos no morir, encontramos respuestas que apuntan claramente
al deseo de terminar con una vida poco apetecible. Más temible que
el cuerpo deje de realizar sus funciones vitales es la muerte de
nuestro ser íntimo: la soledad, la incapacidad para amar o ser
amados, la imposibilidad de ser recordados”.
Ante
esta pandemia hemos experimentado nuestra mutua dependencia (“Entre
todos...”) para superar nuestra común vulnerabilidad; ello puede
ser un signo de la necesidad de vivir con y para los otros y de
adquirir una inmunidad que nos salve como seres humanos vulnerables,
porque “necesitamos ser alguien para alguien, estar presentes en
la memoria de otros. Sin embargo, aunque la vida en comunidad nos
protege, en realidad no nos proporciona una plena in-munidad, no nos
hace refractarios a cualquier mal o enfermedad. Vivir con otros, en
comunidad (cum-munus) significa que estamos ligados por las tareas
comunes, por una alianza de reciprocidad que nos obliga a
intercambiar nuestros dones (‘munera’). Para los latinos, la
expresión ‘munera’ hacía también referencia a un oficio, una
tarea que se debe cumplir proporcionando un servicio a la comunidad.
En este sentido ‘cum-munera’ evocaría la obligación que todos
tenemos de considerar nuestro trabajo como un servicio a los demás.
Por todo ello, tener una vida en común, vivir en comunidad significa
que nuestra vida es un regalo, pero un regalo para los otros”.
Durante
esta pandemia, en hospitales desbordantes de enfermos, hemos visto al
personal sanitario dejarse la piel y la vida en un acto de servicio,
desesperado en muchas ocasiones, por salvar la vida de los otros,
seres humanos como ellos. Las imágenes de sanitarios aplaudiendo a
los enfermos recuperados es también un signo de la profunda alegría
por haber conseguido entre
todos
la salvación...
Por eso, en nuestro ancho o reducido mundo
“las actuales circunstancias nos invitan a comportamientos
generosos, protegiendo y ayudando a los más débiles. La
generosidad, elemento esencial de la confianza, va a convertir
nuestra vulnerabilidad en inmunidad. Por eso, tras esta crisis, la
confianza podrá volver a ser el cemento que cohesione nuestra
sociedad y el fundamento de nuestra recuperación”. Si
este fuera uno de los beneficios de la pandemia –beneficio que
habría de tener un amplio horizonte y un largo recorrido- quizás
hubiéramos ganado mucho para superar esta otra vulnerabilidad que
nos amenaza.
TEÓDULO
GARCÍA REGIDOR
Maestro.
Profesor
del Centro Universitario La Salle
A
los españoles nos viene de perlas el gran horizonte. Somos españoles
al pleno siendo universales. Por eso nos va bien el ser católicos.
En nuestra raíz lo somos, naturaliter catholici.
Nuestros
ojos están hechos para mirar a lo lejos, son panorámicos. Nuestro
brazo, la voluntad, está hecha para grandes empresas; atrás queda
América. También en esto somos naturaliter conquistadores.
Por
esto, a los planteamientos en las escuelas españolas hay que darles,
por de pronto, el verdadero vuelo de la historia grande. En la
escuela española se han de levantar los ojos a Europa, uno de
nuestros naturales horizontes.
Veámoslo
desde sus raíces,en su y una de sus fuentes. Veamos un primer
documento al que nos obligamos. 
74 Los contenidos de la EF

En esta etapa de la Educación física escolar los discentes empiezan a recibir unas sesiones progresivamente menos globalizadas. Pueden abordarse trabajos analíticos y diferenciados sin necesidad de «disfrazarlos» como juegos, aunque el factor lúdico debe mantenerse. Aspectos como el desarrollo de la fuerza, la mejora de la velocidad, el incremento de la resistencia o la adquisición de la flexibilidad se pueden empezar a trabajar ya de manera específica y directa; sin olvidar el carácter de progresividad.
 Los
deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y
específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes
colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades
físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos
los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de
los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.
Los
deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y
específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes
colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades
físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos
los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de
los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.

En cuanto a los deportes individuales, adaptados, el atletismo, la gimnasia preacrobática y la natación, son los mejores, como ya vimos en el tema anterior. El o el tenis, por ejemplo, pueden ser muy divertidos de practicar, pero no son adecuados como óptimo vehículo de educación física escolar, porque son asimétricos –se trabaja más con una parte lateral del cuerpo que con otra–, ocupan mucho espacio para pocos alumnos y, sobre todo, le quitan tiempo a la práctica de otros deportes que cumplen mejor los objetivos educativos de esta asignatura, como los mencionados anteriormente. No son, por tanto, los mejores para cumplir los objetivos educativos de esta asignatura.

Es
una crónica de la segunda mitad del siglo VIII. Nos cuenta la
batalla de Poitiers (732). Dura siete días. Al amanecer del séptimo
los cristianos ya vencedores se adueñan de las tiendas de los
musulmanes. Las encuentran vacías. El cronista escribe:
“Europenses
vero…
in suas se leti recipiunt patrias, los
europeos,
cierto, regresan alegres a sus patrias”.
Es
un primer documento. Es el primer documento en el que se habla de los
europeos, de las gentes de Europa. De patrias distintas, se han unido
para detener la marcha del invasor, que pretendían acabar con la
identidad histórica y la libertad de los pueblos de Europa. Se les
ha detenido. El Cristianismo, Grecia, Roma y los bárbaros del norte
estaban haciendo en esta gran ocasión de dique con sus mentes y con
sus espadas.
RAMIRO
DUQUE DE AZA
Maestro. Profesor de Teoría del conocimiento
Bachillerato Internacional

Nos felicitamos en AFDA y felicitamos a nuestro “maestro” de Educación Física, puntual y riguroso en sus escritos mensuales para nuestro blog, porque su libro
Maestro. Profesor de Teoría del conocimiento
Bachillerato Internacional

Nos felicitamos en AFDA y felicitamos a nuestro “maestro” de Educación Física, puntual y riguroso en sus escritos mensuales para nuestro blog, porque su libro
Habilidades Gimnástico Acrobáticas,
SÁEZ PASTOR, FRANCISCO
Ed. ESM, 2015
Viene siendo manual de texto para los alumnos que cursan la asignatura de Gimnasia en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Vigo.
JUNTO
AL MAR
Es
el mar el que aumenta la mirada
y
alarga el horizonte al infinito.
Es
el mar el que le hace pequeñito
al
barco que se aleja y nada y nada.
Un
niño, un hombre, una mujer soñada…
quedan
embelesados y en circuito
contemplando
la luz de lo finito
que
resta por la playa desolada.
El
mar, el mar… es una travesía
del
alma con el cuerpo navegante
sobre
el palo mayor de la hombradía.
Dejadme
que los vea y que, delante,
me
esperen hoy y siempre; todavía
con
ellos voy, me voy, instante a instante.
9
EL GALLO y las gallinas
-
Al gallo de la veleta le plancharon al rojo vivo y eso le dejó laminado y negro.
-
Los gallos se adelantaron en la evolución de la Naturaleza y por eso echaron espolones: pensaban vivir caballeros a caballo.
-
A la gallina cantora la inmortalizó Santo Domingo de la Calzada después de asada. Al gallo se le dio el consuelo de dar nombre a la misa de medianoche de Navidad.
-
San Pedro no volvió a comer gallo tras la Pasión. No podía. Por si le cantaba en la garganta.
-
Pronuncias gayinero y lo que mientas es un gallinero venido a menos.
-
Las gallinas se asustan por demás, ya antes de asustarse se les pone la carne de tales.
-
Las gallinas en el corral duermen sobre los aseladeros que tienden con los dos palitos de las eles de su nombre puestos en horizontal.
CUR
74 Los contenidos de la EF
Desarrollo
de los deportes

En esta etapa de la Educación física escolar los discentes empiezan a recibir unas sesiones progresivamente menos globalizadas. Pueden abordarse trabajos analíticos y diferenciados sin necesidad de «disfrazarlos» como juegos, aunque el factor lúdico debe mantenerse. Aspectos como el desarrollo de la fuerza, la mejora de la velocidad, el incremento de la resistencia o la adquisición de la flexibilidad se pueden empezar a trabajar ya de manera específica y directa; sin olvidar el carácter de progresividad.
 Los
deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y
específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes
colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades
físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos
los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de
los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.
Los
deportes reglados también pueden practicarse de manera directa y
específica. Deberán combinarse deportes individuales con deportes
colectivos. Son un buen vehículo de desarrollo de las capacidades
físicas, las cuales deberán terminar de afianzarse. Pero no todos
los deportes tienen la potencialidad de ser buenos transmisores de
los contenidos de educación física. Unos son mejores que otros.
En cuanto a los deportes individuales, adaptados, el atletismo, la gimnasia preacrobática y la natación, son los mejores, como ya vimos en el tema anterior. El o el tenis, por ejemplo, pueden ser muy divertidos de practicar, pero no son adecuados como óptimo vehículo de educación física escolar, porque son asimétricos –se trabaja más con una parte lateral del cuerpo que con otra–, ocupan mucho espacio para pocos alumnos y, sobre todo, le quitan tiempo a la práctica de otros deportes que cumplen mejor los objetivos educativos de esta asignatura, como los mencionados anteriormente. No son, por tanto, los mejores para cumplir los objetivos educativos de esta asignatura.
No
obstante, es frecuente ver a escolares de esta etapa que durante todo
un trimestre llevan entre su material escolar, la raqueta de
bádminton, los días que les toca esa asignatura. Esto es, durante
¡un trimestre de práctica! de esta actividad los alumnos no tienen
oportunidad de trabajar los deportes básicos o colectivos
propuestos, de mayor carga en su contenido.
Los
deportes
colectivos
que se realicen, deberán ser, preferentemente, propios de la cultura
del ámbito social en la que están inmersos los alumnos. Los más
habituales, y socialmente conocidos en el nuestro, son el fútbol, el
baloncesto, el balonmano y el voleibol. La práctica de todos ellos
corresponde a la ejecución de los patrones físicos básicos como
son: conducir
un objeto con los pies –balón–,
botar,
manejar,
lanzar,
recibir
y golpear.
Toda esta actividad supone realizar movimientos de coordinación,
lanzamientos de precisión y dominio del espacio a la vez que se
trabajan de manera dinámica movimientos globales de correr, saltar,
acelerar, frenar, cambiar de dirección… conjunto de actividades
muy enriquecedoras del aspecto físico de la persona.
Se
propondrán sesiones con trabajo de una intensidad significativa y
continuada. Los alumnos las deberían finalizar con la sensación de
haber trabajado y de haberse esforzado de manera notable hasta el
punto de sentir fatiga.
Si
a los ejercicios físicos que realizan los escolares se les quitan
las «envolturas» que solían llevar en la etapa anterior para
darles sentido –los
argumentos de la sesión–,
y se analizan con detenimiento, observaremos que casi siempre se
están trabajando una o varias de estas capacidades condicionales:
fuerza,
velocidad, resistencia o
flexibilidad.
Solamente
en los casos de ejercicios muy específicos de coordinación o
equilibrio podrían desligarse estos aspectos como predominantes;
pero éstos, ya se deberían haber trabajado suficientemente en la
etapa anterior y dejar ésta para trabajo de mayor carga física.
Universidad
de Vigo